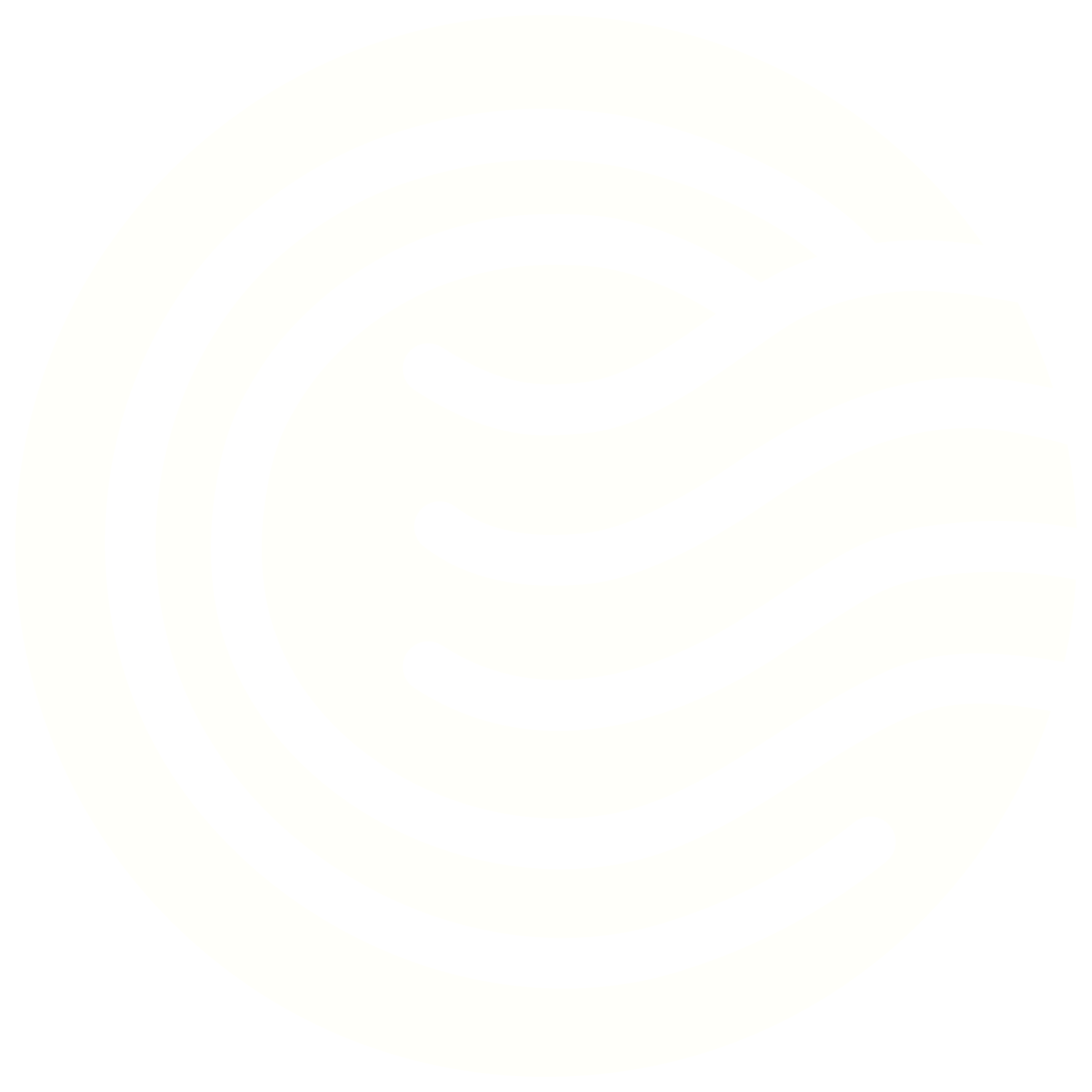Introducción – Cartografía del conflicto espiritual urbano
En las últimas décadas se han multiplicado escritos, sermones y conferencias sobre guerra espiritual. A partir de Efesios 6:12, suele definirse como “la lucha de los seguidores de Cristo contra fuerzas espirituales de maldad” invisibles. Pero ¿qué entendemos por esas fuerzas y cómo se las enfrenta? Las respuestas varían según el contexto. En muchos entornos urbanos de clase popular, así como en contextos tribales y sincréticos, predomina el enfoque del “encuentro de poder”: confrontaciones directas entre líderes espirituales y demonios, con prácticas como el exorcismo. En cambio, entre cristianos formados en una cosmovisión occidental moderna, es común el desdén o la ignorancia práctica del tema; otros, por su parte, lo abordan como batallas espirituales territoriales, llamando a “atar al hombre fuerte” de una región o ciudad. Ante este mosaico, conviene precisar de qué hablamos.
Comencemos por afirmar que la guerra espiritual integral no es una práctica esotérica ni un tema reservado a “especialistas”. Es una realidad cotidiana en muchos contextos urbanos frágiles, donde las instituciones son débiles, el crimen organizado influye en la vida pública y la desigualdad erosiona el tejido social. Ahí, la batalla se libra simultáneamente en varios frentes: en el corazón humano, en las estructuras sociales, en las narrativas culturales y en los ámbitos espirituales que moldean la vida de sus habitantes.
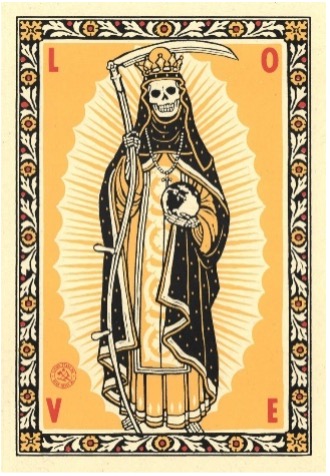
En el mundo urbano latinoamericano este entramado es especialmente complejo. Expresiones católicas y evangélicas conviven con prácticas sincréticas y cultos alternativos (brujería, santería, culto a la Santa Muerte, curanderismo, devoción a María Lionza, quimbanda, tradiciones Yoruba cubanas o espiritismo, entre otros). Lejos de ser folclore inocuo, estas prácticas frecuentemente se entrelazan con redes de poder – pandillas, carteles y sectores políticos – que buscan protección, control o “bendición” mediante rituales, pactos o “trabajos” espirituales. En ciudades como Caracas, Medellín Río de Janeiro o la Ciudad de México, no es raro hallar altares en hogares y oficinas públicas, donde se invocan fuerzas espirituales para obtener ventaja, intimidar adversarios o asegurar control territorial. El resultado es un ecosistema espiritual en conflicto donde distintos señoríos (ideologías, sistemas económicos y políticos, relatos y fuerzas —visibles e invisibles—) compiten por la lealtad de personas y territorios.
La Biblia llama a estas fuerzas “principados y potestades” (Ef 6:12). No son “demonios flotantes”, ni actúan solo en un plano etéreo: se encarnan en estructuras políticas, económicas, culturales y religiosas que moldean leyes, deseos, hábitos y mentalidades. En la cosmovisión de San Pablo, toda institución o sistema tiene una interioridad espiritual y una expresión social visible.1 Cuando su interioridad se corrompe, las instituciones se desvían: distorsionan el diseño de Dios, perpetúan el mal, legitiman la opresión y la marginación y resisten la irrupción del Reino, volviéndose idólatras.2 Aunque suelen conservar un rostro amable y prometen orden y estabilidad, el fruto de su consumismo, nacionalismo, culto a la seguridad, ideologías deshumanizantes e instrumentalización de la religión termina generando opresión, exclusión y violencia.
Así, las ciudades contemporáneas —con sus luces y sombras— son territorios disputados donde belleza y violencia, creatividad y corrupción, oportunidad y opresión coexisten. En ese mismo escenario, la Escritura no solo denuncia el mal, sino que anuncia la iniciativa creadora de Dios: plazas donde niñas y niños vuelven a jugar con seguridad (Zac 8:5), mesas y fiestas que restituyen dignidad (Jn 2; Lc 15) y la visión de una ciudad renovada donde Dios habita (Ap 21:1–5). Por eso, junto al “campo de batalla”, la ciudad es también taller de nueva creación —un “campo de juego” de Dios—, un espacio de gozo, encuentro y posibilidad que, mediante el arte, la amistad, el deporte, la fiesta y el cuidado de lo común, reconstruye confianza, teje comunidad y erosiona el poder del miedo. Desde ahí, la ekklesia resiste al mal y colabora con la obra lúdica y restauradora de Dios, cultivando signos visibles de florecimiento espiritual y social en la vida común.
Con esta doble perspectiva, la guerra espiritual integral no puede reducirse a un enfrentamiento meramente místico o declarativo, desligado de las causas estructurales del mal y de los poderes hostiles encarnados en sistemas, culturas y leyes; ni diluirse en un activismo social sin raíz espiritual; ni limitarse a denunciar lo negativo descuidando lo creativo. No se trata de demonizar la cultura ni de atribuir cada problema a agentes invisibles. En su lugar, todo debe abordarse de manera simultánea, mediante discernimiento, oración estratégica y acción transformadora, para reconocer dónde lo espiritual y lo social se entretejen y así desenmascarar, desactivar y redimir las potestades bajo el señorío de Cristo.3

La misión de la ekklesia no es una reacción improvisada a los males urbanos, ni tampoco un mero “rescate de almas”, sino la continuación de la Missio Dei: la misión de Dios que nace en la creación, se manifiesta en Jesús y se despliega por medio de su pueblo para encarnar su reinado en la tierra, anticipando la restauración integral que Dios traerá al final: justicia que libera, reconciliación que sana y paz que transforma.4
Entender y vivir esta misión requiere no solo reconocer el conflicto espiritual en el que estamos inmersos, sino también cultivar una teología madura del poder. Las potestades y poderes que configuran la vida urbana —instituciones, narrativas, estructuras y sistemas— no son en sí mismos demoníacos ni enemigos permanentes. Nacieron con un propósito en la creación, pero pueden desviarse y corromperse. Al mismo tiempo, pueden ser confrontados, desafiados e incluso redimidos bajo el señorío de Cristo. La ekklesia, por lo tanto, está llamada a relacionarse con el poder de manera prudente, cruciforme y esperanzada: abrazando el camino de Cristo que rehúsa dominar o aliarse permanentemente con un poder, opta por servir y confía en la resurrección.
De ahí que el trabajo misional no se limite a resistir o denunciar, sino también a discernir cómo invitar, retar, evangelizar y reconciliar —a veces en tensión, a veces en colaboración— a las potestades que ordenan la vida citadina. No hay enemigos definitivos ni aliados permanentes: todo poder, toda estructura, toda institución puede desviarse, pero también está llamada a ser restaurada. Vivir y anunciar esta esperanza significa caminar la senda de la cruz en medio del ecosistema espiritual de la ciudad, anticipando el día en que todas las cosas, visibles e invisibles, serán reunidas bajo el señorío de Jesús (Col 1:20).
Este ensayo, en consecuencia, no solo ofrece un marco bíblico, teológico, histórico y misional para comprender el conflicto espiritual urbano. Es también una invitación a practicar una teología del poder que permita a la ekklesia discernir, confrontar y a la vez reconciliar, practicando la guerra espiritual integral de manera concreta y encarnada. En medio de tensiones y contradicciones, descubrimos que la misión no se agota en la confrontación del mal: es camino de reconciliación —con las personas, con la creación, e incluso con las potestades— porque Cristo, Christus Victor, ha abierto la posibilidad de que todo sea finalmente restaurado en él.
Parte 1: Contexto bíblico y teológico de la guerra espiritual

Panorama bíblico del conflicto espiritual
La guerra espiritual integral solo se entiende dentro de la Missio Dei: de Génesis a Apocalipsis, la Escritura narra un drama de conflicto y restauración: Dios crea un mundo bueno (Gn 1–2); la rebelión introduce el mal (Gn 3); desde entonces, el Dios trino actúa para liberar y restaurar su creación. El mal no es la suma de fallos morales ni de injusticias aisladas: es una fuerza activa que distorsiona el diseño divino y se expresa tanto en los corazones como en sistemas.
Ya en Babel (Gn 11), los poderosos se unen para “hacerse un nombre”: erigen una ciudad con pretensión de lograr un estatus cuasi divino, consolidando su dominio y excluyendo a otros. Es el primer gesto de soberbia imperial que institucionaliza la idolatría y prefigura los imperios posteriores. Este patrón recorre el Antiguo Testamento: en el Éxodo, Dios “derrota a los dioses de Egipto” (Ex 12:12) y libera a su pueblo de un orden político-económico-religioso que esclaviza (Éx 1–14). De modo semejante, Asiria, Babilonia y Persia no aparecen solo como potencias geopolíticas, sino como estructuras imperiales que canalizan resistencias espirituales al señorío de Dios. Los profetas, por su parte, no solo denuncian a esos imperios, sino también la idolatría y la injusticia social dentro del propio Israel —frutos públicos de una idolatría institucionalizada— que corrompen las instituciones y pervierten la justicia (Is 1:10–17; Am 5:21–24).
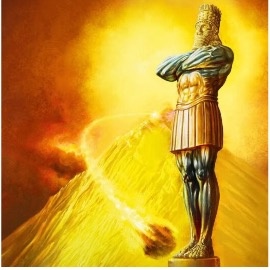
En suma, no se trata de fenómenos meramente culturales o políticos, sino de manifestaciones históricas de un conflicto espiritual: tras tronos, ejércitos y economías operan principados y potestades contrarios al gobierno del Creador (Dn 10:13, 20–21).5
Jesús, el Reino y la confrontación de los poderes
Esta trama converge en Jesús. En la plenitud de los tiempos, Él inaugura el Reino de Dios (Mc 1:15) como el Enviado del Padre para “destruir las obras del diablo” (1 Jn 3:8). Cuando proclama “El Reino se ha acercado”, no convoca a un intimismo religioso ni una fe privada, sino a la irrupción del gobierno de Dios en la historia. Como recuerda N. T. Wright, “cuando Jesús habló del Reino tenía en mente el gobierno de Dios desafiando y reemplazando a todos los demás”.6 Por eso, el anuncio del Reino no es neutral: confronta toda autoridad —visible o invisible— que reclame la lealtad que solo corresponde al Mesías (cf. Mt 28:18; Ef 1:20–22).
Su ministerio une proclamación, enseñanza, sanidad y liberación con confrontación directa de los poderes —no solo demoníacos, también religiosos, económicos y políticos—: expulsa demonios (Mc 1:23–27), sana enfermos, desenmascara mentiras que esclavizan (Mt 22:15–22) y denuncia estructuras que oprimen a los vulnerables (Mt 23:1–36; Lc 4:18–19). Estas obras son señales de invasión del Reino para desmantelar el dominio de Satanás: “si por el dedo de Dios expulso demonios, ciertamente el Reino de Dios ha llegado a vosotros” (Lc 11:20). Jesús “ató al hombre fuerte” para saquear su casa (Mc 3:27), fue “ungido con el Espíritu Santo y poder… sanando a todos los oprimidos por el diablo” (Hch 10:38), y se manifestó “para deshacer las obras del diablo” (1 Jn 3:8).
“Cuando Jesús habló del Reino tenía en mente el gobierno de Dios desafiando y reemplazando a todos los demás.“
N.T. Wright
La cruz es la culminación de esta contienda. El aparente triunfo del poder imperial-religioso se revela como derrota: allí donde se intentó perpetuar la violencia y el miedo y aparentar un control absoluto, Jesús rompe el ciclo de represalia no con una fuerza mayor, sino con el amor que perdona, se entrega y rehúsa devolver el golpe (Mc 10:45; Lc 23:34; 1 Pe 2:23).7 Así “desarma a los poderes y los exhibe públicamente” (Col 2:15).8 En clave Christus Victor —la visión clásica de los primeros siglos sobre lo que sucedió en la cruz— la cruz no es solo perdón de pecados y rescate individual, sino la gran victoria de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte. Es el golpe decisivo en la campaña cósmica de Dios que libera a la humanidad y a la creación del dominio de las tinieblas e inaugura la reconciliación de “todas las cosas” (Col 1:19–20).9 La resurrección sella esa victoria irreversible, aunque su plenitud escatológica aguarda manifestarse.
La ekklesia primitiva y el campo de batalla urbano
La comunidad del Reino no responde a la violencia con las mismas armas: sigue el camino de Jesús, vence el mal con el bien (Ro 12:21; cf. Mt 5:38–48; Ro 12:17–21), y encarna perdón, verdad, hospitalidad y justicia como anticipo de la nueva creación (Ap 21:1–5). Derriba el muro de enemistad que mantiene al mundo dividido (Ef 2:14–16) y testimonia un orden nuevo fundado en la reconciliación. Sin embargo, la ekklesia no combate desde la incertidumbre, sino desde la certeza de una victoria asegurada: aunque el adversario aún actúa (1 Pe 5:8; Ef 6:12), lo hace como poder ya derrotado en la cruz y vencido por la resurrección (Col 2:15; Heb 2:14).
Hechos y las cartas paulinas muestran que la iglesia primitiva entendió su encargo como la continuación del ministerio de Jesús (Jn 20:21; Mt 28:18–20) en pueblos y ciudades imperiales. Éfeso, Corinto, Filipos y Roma eran centros neurálgicos de poder, saturados de templos, cultos idolátricos y jerarquías desiguales. Decir “Jesús es Señor” (Kyrios) no era un eslogan piadoso, sino una afirmación subversiva que cuestionaba la autoridad de César y de las deidades patronales que legitimaban el orden urbano. Por tanto, el discipulado transformaba vidas y redes: alteraba economías —baste ver el disturbio en Éfeso cuando los plateros de Diana vieron amenazado su negocio (Hch 19:23–27)—, desafiaba normas culturales y formaba comunidades con un orden alternativo de justicia y solidaridad. Como resume Ray Bakke: “el evangelio siempre se encarna en un lugar específico y confronta los ídolos que gobiernan ese lugar”.10
Pablo nombra esta confrontación con un lenguaje de potestades: “tronos, dominios, principados y poderes” (Col 1:16; Ef 1:21); son realidades espirituales que se expresan en instituciones concretas: El trono es la institución o asiento de poder (Estado, corporación, jerarquía religiosa); el dominio es la esfera de influencia que se extiende desde allí sobre territorios, culturas o economías; el principado es la persona que ocupa temporalmente ese cargo; y los poderes son las ideologías, marcos legales y narrativas que legitiman y sostienen la autoridad (véase glosario).
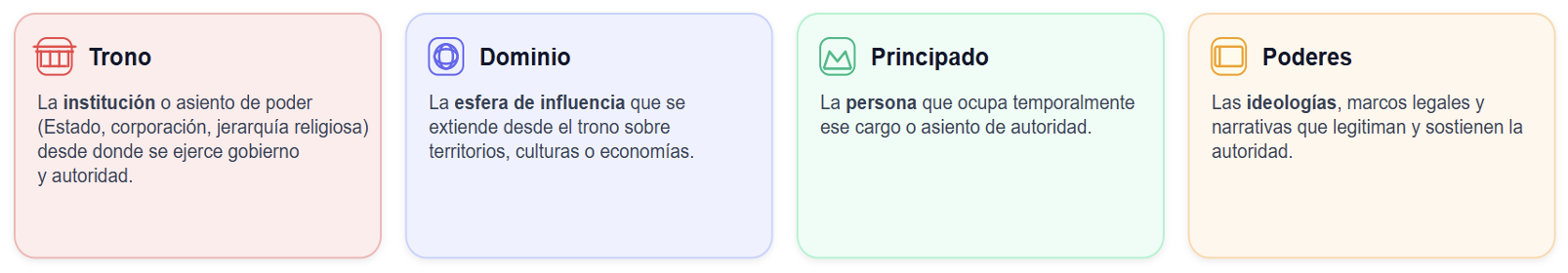
Ejemplos de poderes abundan a lo largo de la historia: la pax romana que legitimaba la dominación imperial; sistemas religiosos, políticos y económicos que mantenían subordinados a mujeres, esclavos, pobres, minorías e “indeseables”. Hoy los vemos en narrativas nacionalistas, racistas, clasistas y consumistas que sostienen exclusiones; en el progreso erigido como fin último; en la familia nuclear reducida a refugio exclusivo; en el partido político elevado a salvador; en la nación absolutizada y la seguridad idolatrada; y, en no pocos contextos actuales, en discursos populistas que prometen “devolver el país al pueblo traicionado”, otorgan identidad, significado y pertenencia mediante un mapa moral binario (nosotros/ellos), convierten el agravio en combustible político contra “las élites”, los migrantes, y los que piensan diferente, desplazando la corresponsabilidad cívica.11 A ello se suman economías extractivas que devastan territorios e invisibilizan pueblos indígenas; regímenes de desinformación y vigilancia algorítmica que moldean deseos y opinión pública; sistemas financieros y urbanos —usura, discriminación crediticia por zona, gentrificación expulsiva— que perpetúan segregaciones; y la trata de personas operada por redes criminales que cooptan instituciones y normalizan la violencia. Así se comprende que las potestades no son meras abstracciones espirituales, sino realidades encarnadas en estructuras que moldean la vida social y, al mismo tiempo, expresan dinámicas invisibles de opresión y resistencia al señorío de Cristo.
Por eso, el Nuevo Testamento presenta el mundo y sus ciudades como campo de batalla: un cruce de cultos, mercados, propaganda, grupos de interés, y poderes que pueden volverse canales de potestades que reclaman lealtades indebidas (Ef 6:12).12 La respuesta de la ekklesia ante este panorama no puede ser pasiva: es llamada a participar, ciudad por ciudad, en la Missio Dei para derribar “fortalezas” —patrones mentales y narrativas colectivas— con medios no carnales (2 Co 10:3–5). Como subraya David Bosch, “la comunidad cristiana está atrapada en la lucha cósmica entre Dios y las fuerzas del mal”; en consecuencia, su misión no se reduce a la conversión individual, sino que reclama la creación entera para Cristo,13 anticipando una ciudad renovada donde la vida comunitaria se regocija ante el Cordero (Ap 21–22).
En consecuencia, la ekklesia no es un refugio privado ni un enclave intimista, sino embajada y avanzada del Reino: está situada para discernir las batallas clave de la ciudad y participar en ellas con las armas de la luz (Ef 6:10–18; Ro 13:12). En Éfeso, una ciudad saturada de cultos imperiales y jerarquías desiguales, Pablo traduce la espiritualidad del Reino en una estrategia concreta para enfrentar las potestades sin reproducir su violencia: la célebre “armadura de Dios”.

El cinturón de la verdad simboliza integridad y coherencia: una comunidad ceñida con verdad desactiva la manipulación y las narrativas falsas que sostienen los sistemas opresivos. La coraza de justicia protege el corazón del miedo, de la indiferencia y de la hipocresía, encarnando un orden alternativo donde se practica la equidad y se restituye dignidad.
Los zapatos del evangelio de la paz invitan a caminar con disposición reconciliadora en medio de la fragmentación urbana: en lugar de avanzar con armas, la ekklesia pisa el suelo de la ciudad con gestos que siembran shalom —confianza, perdón, amor al prójimo, servicio y hospitalidad—.
El escudo de la fe permite resistir los “dardos encendidos” del cinismo, la desesperanza y la idolatría del poder, afirmando que la realidad última no es el miedo ni la fatalidad, sino el Reino que viene. El casco de la salvación protege la mente: renueva el pensamiento (Ro 12:2) frente a ideologías de dominación y narrativas de escasez, sosteniendo una esperanza escatológica que impulsa a perseverar. Y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, no se empuña para destruir, sino para discernir y liberar: proclamar la verdad que corta cadenas y anuncia que otro Señor reina. Finalmente, la exhortación a “orar en todo tiempo en el Espíritu” (Ef 6:18) cierra el círculo: la oración no es evasión, sino el aliento que mantiene viva la misión. Orar, discernir y actuar forman un solo movimiento que traduce la espiritualidad del Reino en compromiso público.
Revestida de estos signos, la ekklesia se convierte en comunidad alternativa que desmantela el poder destructivo de las potestades no por fuerza ni coerción, sino por fidelidad, verdad y amor cruciforme. En medio de las tensiones de la ciudad, esta armadura no es un blindaje defensivo, sino una disposición misional: un modo de vivir bajo otro señorío que revela, en la práctica, que la victoria pertenece al Cordero.
Su encargo es encarnar un orden alternativo y proclamar la soberanía de Cristo en todo ámbito (Fil 2:9–11; Col 1:15–20), de modo que la ciudad vea y toque una comunidad que vive bajo otro Señor, mientras esa anticipa el shalom del Reino y muestra que “el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo” (2 Co 5:17–20; Col 1:19–20; Ap 11:15; Ap 21:1–5). Apocalipsis re-presenta esta tensión entre el Reino de Dios y las “bestias” que simbolizan imperios y sistemas injustos (Ap 13–18) y llama a la ekklesia a perseverar y dar testimonio fiel “hasta la muerte” (Ap 12:11). Esa resistencia no se limita a la confrontación: también cultiva prácticas públicas de alegría, belleza y convivencia —fiesta, hospitalidad, cuidado de lo común— que encarnan el Reino en lo cotidiano.
En suma, el conflicto espiritual que la Biblia traza de Génesis a Apocalipsis no se reduce a episodios dispersos: es cósmico y público; abarca cielos y tierra y, en clave de la Missio Dei, reclama la historia para el Reino de Dios.
Parte 2: Perspectivas históricas sobre la guerra espiritual: desde la iglesia primitiva hasta hoy

Con este trasfondo, los desarrollos teológicos e históricos de los últimos dos mil años pueden leerse como intentos —con aciertos y desvíos— de comprender el alcance de la victoria de Cristo sobre los poderes y su aplicación pública en la vida de la iglesia. No extraña, entonces, que la iglesia haya entendido y practicado la guerra espiritual de modos muy diversos, siempre en diálogo con su contexto.
Siglos I–V: Iglesia antigua
En los primeros siglos, los Padres de la Iglesia concibieron la salvación como victoria decisiva sobre Satanás y sus huestes —lo que describieron como Christus Victor o “teoría del rescate”: una liberación que arranca la humanidad del dominio del maligno y la reintegra bajo el señorío de Cristo.14 En coherencia con esta visión, la comunidad cristiana practicaba exorcismos, especialmente en el proceso de conversión, para liberar a las personas de la influencia demoniaca.15 Sin embargo, no se trataba de fórmulas rituales ni de “batallas” directas con los demonios. Como subraya Tertuliano (c. 155–c. 240 d. C.), la liberación proviene del poder del nombre de Cristo: la autoridad que los cristianos ejercen sobre los espíritus impuros nace de invocar ese Nombre y de recordarles el juicio que Dios ya decretó por medio de Cristo.16
Autores como el obispo Ireneo de Lyon en Francia (c. 130–202) y el obispo Atanasio de Alejandría en Egipto (c. 296–373), situaron la obra de Cristo no solo en la esfera personal, sino como un acto cósmico que desbarata potestades y restaura la creación.
Esta convicción se encarnó en la vida litúrgica de la ekklesia: la catequesis prebautismal incluía exorcismos y la renuncia a Satanás; el bautismo se comprendía como traslado de dominio y lealtad a Cristo Rey (Col 1:13)17; la Eucaristía se vivía como memoria de la victoria pascual (“medicina de inmortalidad”, dirá Ignacio de Antioquía18), y la penitencia como desenmascaramiento de las cadenas del pecado y reintegración al Cuerpo de Cristo. Aunque Satanás y sus demonios podían influir mediante el engaño, la tentación, la herejía, la idolatría, las religiones falsas, la enfermedad y los ataques a la mente —y afectar a la Iglesia en su conjunto mediante la división y la complacencia—, no tenían poder en sí mismos: su alcance dependía de cuánto cada creyente les permitiera actuar. Como recuerda Justino Mártir, “cada cual, por libre elección, obra rectamente o peca”.19
Por ello, la armadura de Dios (Ef 6) se afirmó de manera constante como metáfora y marco de la guerra espiritual. El poder no radica en técnicas humanas de poder, sino en la humildad, la oración personal, el Nombre de Cristo y una comprensión veraz de la Palabra; junto con prácticas como el ayuno (en especial miércoles y viernes), la oración comunitaria y salmódica, la limosna y la hospitalidad20 consideradas armas que quiebran el dominio del ego, resisten a los poderes y reordenan la vida hacia el amor.21

Ahora bien, aunque mucha de la enseñanza y práctica sobre la guerra espiritual se situaba en el ámbito personal, Padres como Ireneo de Lyon (c. 130–202) y Atanasio de Alejandría (c. 296–373) entendieron la obra de Cristo también como un acto cósmico que desbarata las potestades y encamina la creación hacia su restauración. No hallamos en ellos referencias explícitas a “espíritus territoriales” ni a una “guerra espiritual de nivel estratégico”; sin embargo, ya en el siglo II, Justino Mártir (c. 100–165), sostuvo que los “dioses” de los griegos y sus manifestaciones remiten a espíritus reales (daimones) y atestiguó que los cristianos los expulsan invocando el nombre de Jesucristo. Esta lectura desenmascara la religión cívica como un frente de la misma contienda espiritual.22
Desde ahí, la contienda no fue solo interior, sino también pública, como resistencia práctica a la lógica opresiva de dominación del imperio: rechazo del culto imperial y de los gremios idolátricos; prudencia frente a espectáculos y juegos violentos alimentados por deseos desordenados; y obras de misericordia que dignificaron a quienes el imperio marginaba (cuidado de huérfanos, viudas, enfermos y personas rescatadas).23 Muchos cristianos, además, rehusaron el servicio militar por los juramentos y ritos vinculados al culto del emperador. Por esta resistencia, se les acusó de deslealtad, subversión o incluso de “ateísmo” (por no adorar a los dioses ni al emperador), alimentando persecuciones intermitentes. En este horizonte, el martirio se interpretó como victoria sobre las potestades (Ap 12:11): entregar la vida sin devolver el golpe desenmascara su impotencia última —aunque puedan matar el cuerpo, no arrebatan la lealtad debida al verdadero César: Cristo.
Para la Iglesia antigua, la guerra espiritual se libró por dentro (oración, ayuno, vigilancia del corazón) y por fuera (sacramentos, disciplina, obras de misericordia, resistencia al aparato imperial y testimonio público) no como huida del mundo, sino como otra forma de habitarlo bajo el Reino.
En paralelo, se profundizó el combate interior. Los Padres y Madres del desierto —con Antonio de Egipto (c. 251–356) como figura paradigmática— formaron comunidades de oración y trabajo aislados de las ciudades. Ahí cultivaron la vigilancia del corazón: discernir y combatir los pensamientos, tentaciones, mentiras y apegos que desordenan la vida (los logismoi24), sosteniendo la lucha con oración, ayuno, lectura de la palabra y obediencia. De aquí brota la corriente de sobriedad y oración continua, encapsulada en la “oración de Jesús (“Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador”25) que más tarde madurará en el Oriente cristiano — en Monte Athos, Sinaí y Palestina— hasta su formulación clásica en los siglos XIII–XIV con Gregorio Palamás y los concilios de Constantinopla.
En síntesis, para la Iglesia antigua la guerra espiritual se libró por dentro (oración, ayuno, vigilancia del corazón) y por fuera (sacramentos, disciplina, obras de misericordia, resistencia al aparato imperial y testimonio público) no como huida del mundo, sino como otra forma de habitarlo bajo el Reino.
Siglos IX–XV: Edad Media
En la Edad Media (c. 950–1500), el combate espiritual se expresó principalmente en prácticas litúrgicas y sacramentales orientadas a “proteger y purificar a las comunidades”26, entendidas como medios de gracia para resistir al mal. Se multiplicaron los ritos de exorcismo, las bendiciones de casas y campos (rogativas), el uso de sacramentales (agua bendita, reliquias, escapularios), las procesiones y peregrinaciones, así como la disciplina de la penitencia y el ayuno comunitario. Todo ello quedaba enmarcado por un calendario litúrgico que configuraba el imaginario de una cristiandad en lucha —con San Miguel como protector y la Cuaresma como tiempo de combate—. Estas prácticas, en su mejor versión, ofrecían a las comunidades un ritmo común de fe, generaban cohesión social en medio de la inestabilidad política y económica, y recordaban que la vida cotidiana estaba inserta en un drama espiritual mayor.

Sin embargo, este énfasis no estuvo exento de riesgos. Con frecuencia, la lucha espiritual se redujo a ritualismos formales —e incluso a prácticas con tintes mágicos—, desligados de la justicia y la misericordia. Así, prácticas como los ayunos, peregrinaciones, participación en festividades y rezos eran impuestas sobre la población general con la expectativa de obediencia bajo pena o como el único medio para asegurar la salvación, mientras que los abusos de las élites —cobros usurarios, cargas feudales excesivas, explotación campesina e injusticia al pobre— eran con frecuencia tolerados o incluso justificados por las estructuras eclesiales, siempre y cuando se mantuviera una religiosidad externa visible.27 En no pocos casos, las prácticas religiosas fueron cooptadas por intereses de poder: la mercantilización de indulgencias y reliquias, el uso político de procesiones, patronazgos y cofradías para legitimar autoridades civiles o señoriales, e incluso la persecución de disidentes y minorías bajo acusaciones religiosas que, en realidad, solo servían para consolidar el control social y político.28
Siglos XVI–XVII: Reforma protestante y católica
Por ello, los reformadores —Martín Lutero en Alemania (desde 1517), Ulrico Zwinglio en Zúrich (1520s), Juan Calvino en Francia y Ginebra (desde 1536), y John Knox en Escocia (desde 1559)— denunciaron una religiosidad sin fruto y llamaron a volver al poder de la Palabra y a una fe viva como armas centrales contra el mal.29 Subrayaron que la Escritura y la justificación por la fe eran las defensas principales frente a las obras de las tinieblas. En la práctica, esto se concretó en dos frentes:
- Crítica a falsas seguridades: la “magia sacramental” y el comercio de indulgencias fueron desenmascarados como prácticas que ofrecían protección ilusoria y no eran bíblicos.30
- Recuperación de medios de gracia auténticos: la predicación y la catequesis,31 la traducción y difusión de la Biblia para formar conciencias32, el sacerdocio de todos los creyentes, la oración personal y el canto congregacional de salmos33, y una disciplina eclesial y orden comunitario que se acompañó de redes de educación parroquial.34
De esta manera, la lucha espiritual se desplazó del ritualismo externo hacia la obediencia personal y confiada a Cristo por parte de cada creyente.35 Sin embargo, en este giro también hubo limitaciones: con frecuencia se subestimaron las dimensiones estructurales del pecado — encarnadas en instituciones, leyes injustas, economías opresoras y sistemas políticos corruptos—. Además, en no pocos contextos, la alianza con poderes civiles y ciertas lecturas de la doctrina de los dos reinos, que distingue entre el reino espiritual (iglesia/evangelio) y el reino temporal (autoridades/ley), tendieron a privatizar la fe o a tolerar desórdenes sociales.36 La denuncia profética de la injusticia quedó así por debajo del énfasis en la rectitud doctrinal y la piedad individual.37

En paralelo, la Reforma católica articuló un lenguaje propio del combate espiritual. Los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola (aprobados en 1548) sistematizaron el discernimiento de espíritus (consolación/desolación)38, centrado en Cristo y orientado a elegir lo que más conduzca a glorificar a Dios mediante el amor y el servicio del prójimo (ad maiorem Dei gloriam).39 Teresa de Ávila (1515–1582) y Juan de la Cruz (1542–1591) profundizaron en la batalla interior contra apegos y engaños que enturbian el amor, proponiendo oración contemplativa y purificación del deseo.40 Más tarde, el Rituale Romanum (1614) codificó el ministerio del exorcismo dentro de la praxis pastoral.41
Con acentos distintos, estas corrientes coincidieron en un diagnóstico común: el enemigo opera tanto en el corazón (tentaciones, apegos desordenados, opresión demoniaca) como en hábitos personales, imaginarios culturales, fuerzas demoníacas y estructuras sociales que erosionan la caridad y el bien común. Por ende, “el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras”: caridad que se organiza, hábitos y estructuras que se reforman, decisiones públicas orientadas al bien común y, cuando corresponde, ministerios de liberación y exorcismo ejercidos con prudencia y discernimiento eclesial; lo que Pedro Arrupe (1907–1991), Superior General de los jesuitas, luego popularizó como “amor eficaz al hermano”, un amor que se verifica en justicia, misericordia y servicio concreto.42
Siglos XVI–XIX: Anabautistas, pietismo, metodismo y avivamientos
Tras la Reforma, los anabautistas, surgidos en Zúrich (1525) y luego extendidos hacia Alemania, Moravia y los Países Bajos, insistieron en una guerra espiritual no violenta: discipulado radical, amor al enemigo y rechazo de la coerción estatal como testimonio frente a los poderes (Mt 5). Su enfoque subrayó que la victoria de la cruz no se impone por la espada, sino que se encarna en la fidelidad cruciforme del seguimiento a Cristo.43
En paralelo, el pietismo alemán, impulsado por Philipp Jakob Spener (1635–1705) y August Hermann Francke (1663–1727), acentuó la conversión personal, la lectura bíblica comunitaria, la oración perseverante y la disciplina de vida como armas frente al mal. Sus conventículos —pequeños grupos en casas para estudio bíblico, oración y rendición de cuentas—, junto con obras de misericordia en orfanatos, escuelas y hospitales, mostraban que la guerra espiritual no era solo combate interior, sino también resistencia práctica ante la ignorancia, la miseria y la desesperanza que oprimían a comunidades enteras. Ese impulso cristalizó en iniciativas como el orfanato y las escuelas de Halle (Francke), la comunidad morava de Herrnhut con su cadena de oración y su red misionera (Zinzendorf), y el diaconado femenino de Kaiserswerth (Fliedner). Dio lugar a redes que alfabetizaron a miles, formaron diaconisas, abrieron hospitales, cuidaron a huérfanos y enviaron misioneros alrededor del mundo, mostrando un pietismo con frutos públicos y duraderos.
En esa misma línea, el metodismo de John Wesley (1703–1791) en Inglaterra articuló una santidad tanto personal como social como clave en el combate contra el mal. Wesley solía decir que “el evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social; ni otra santidad que la santidad social.”44 Sus “clases” (grupos de 10–12 personas que se juntaron regularmente para cuidado pastoral y rendición de cuentas) y “bandas” (pequeños grupos de 3–5 enfocados en confesión y santidad) practicaban ayuno y oración, formando discípulos activos con hábitos de obediencia y servicio. De este modo, la fe no se limitaba al alma, sino que se traduce en amor activo al prójimo – ‘fe que obra por el amor’ y ‘obras de misericordia’-: visitar enfermos, asistir a los presos, organizar ayuda a los pobres, y denunciar los vicios que devastaban a las clases populares.45 Para Wesley, la gracia debía hacerse visible como reforma de costumbres, adelantando el orden del Reino en la vida cotidiana.
“El evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social; ni otra santidad que la santidad social.”
John Wesley
Un siglo más tarde, William y Catherine Booth, fundadores del Ejército de Salvación en Londres (1865), operacionalizaron esa “santidad social” con una praxis pública y organizada: evangelización callejera, refugios, comedores, rescate y capacitación laboral, campañas de temperancia y otras obras de misericordia. Así articularon un plan de “guerra” contra la miseria que combinaba conversión, disciplina comunitaria y reforma social, mostrando que el combate espiritual también exige instituciones de justicia y cuidado.
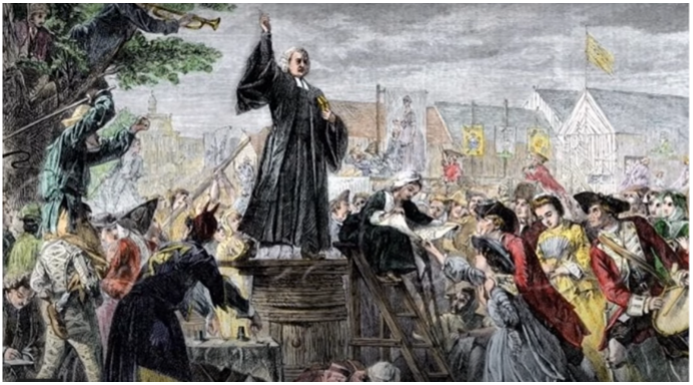
Por su parte, los avivamientos angloamericanos —del Primer Gran Despertar con Jonathan Edwards en Massachusetts (1730–1740) y el ministerio itinerante de George Whitefield a ambos lados del Atlántico, hasta los camp meetings (reuniones de avivamiento) del Segundo Gran Despertar en Estados Unidos (Charles Finney, Cane Ridge, 1790–1840)— concibieron la contienda espiritual como discernimiento de espíritus, oración intensa y llamados al arrepentimiento que rompían cadenas personales. A la vez, catalizaron reformas sociales —abolición de la esclavitud, temperancia y alfabetización popular mediante escuelas dominicales— y desataron un impulso misionero sin precedentes.
Ya en el siglo XIX, el Movimiento de Santidad (Holiness, c. 1830–1910), surgido en Nueva York, y las Convenciones de Keswick (desde 1875, Cumbria, Inglaterra) acentuaron la “vida victoriosa”: entera santificación (segunda gracia), consagración y rendición total para vivir llenos del Espíritu y vencer la tentación, el desaliento y el poder del pecado. Estas corrientes reavivaron la oración corporativa, impulsaron la movilización misionera y renovaron la conciencia de un combate espiritual real; sin embargo, con frecuencia tendieron a individualizar esa lucha, dejando en segundo plano una crítica sostenida a las estructuras de injusticia —aunque hubo excepciones.46
Siglo XX: Pentecostalismo, movimiento carismático y relecturas de los poderes
A comienzos del siglo XX, el pentecostalismo emergió de los cauces Holiness y Keswick, con hitos fundacionales en Topeka, Kansas (1901), y el avivamiento de la Calle Azusa en Los Ángeles (1906–1909). De forma casi simultánea en América Latina, en Valparaíso (Chile) un avivamiento al interior de la Iglesia Metodista Episcopal (1909) dio origen a la Iglesia Metodista Pentecostal, considerada la primera denominación pentecostal del continente. Décadas más tarde, la Renovación Carismática (desde la década de 1960) difundió prácticas de oración intensa, sanidad, liberación e intercesión en iglesias históricas de diferentes denominaciones. Ambos movimientos devolvieron frescura y urgencia a la conciencia de un combate espiritual real y presente. Como sintetizó el misiólogo C. Peter Wagner: “Vivimos en un mundo de guerra espiritual… ignorar esto es dejar de lado una dimensión central de la misión cristiana”.47
Pero, como en otras épocas, ciertos enfoques redujeron la guerra espiritual casi exclusivamente a un misticismo individual o al ámbito demoníaco, con menor atención a las dimensiones sistémicas y culturales del mal. Para corregir ese sesgo, varios corrientes buscaron recuperar la dimensión pública y estructural de la misión cristiana.
Entre esas propuestas, en las tradiciones reformadas y neocalvinistas se desarrolló la noción de soberanía de las esferas: Dios ha establecido ámbitos diferenciados de la vida —familia, Estado, mercado, arte, ciencia e iglesia—, cada uno con responsabilidades propias y límites recíprocos. En ese marco, los cristianos son llamados a servir en cada esfera con competencia e integridad, en favor del bien común y sin imposición sectaria o partidista.48
De modo convergente, el magisterio social católico —desde las encíclicas papales de Rerum Novarum (1891) hasta Gaudium et Spes (1965) y Sollicitudo rei socialis (1987)— elaboró una profunda visión de la sociedad donde el pecado no es solo personal sino también estructural o “pecado social”:49 el mal puede institucionalizarse en sistemas económicos, políticos y culturales que perpetúan la injusticia. El Concilio Vaticano II, especialmente en Gaudium et Spes, afirmó que la Iglesia debe “leer los signos de los tiempos” y participar activamente en la construcción de una sociedad más humana, entendiendo que la gracia de Dios busca transformar las estructuras junto con los corazones.50
Sobre esa base, la teología de la liberación —con figuras como Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino y Leonardo Boff— interpretó las realidades de opresión de América Latina como manifestaciones históricas de esos poderes que esclavizan pueblos enteros. Aunque su inspiración principal fue bíblica y pastoral, algunos de sus representantes incorporaron elementos del análisis marxista como herramienta crítica para comprender las causas estructurales de la pobreza y la injusticia. Esa opción metodológica generó tanto fecundidad como controversia dentro de la Iglesia.51 No obstante, su llamado a la opción preferencial por los pobres y a la praxis liberadora ayudó a consolidar la convicción de que el evangelio y la justicia son inseparables, una visión que halló resonancia e impulso en documentos eclesiales como Medellín (1968) y Puebla (1979), donde se reafirmó que la evangelización debe comprometerse con la justicia, la paz y la transformación social como signos del Reino.
Paralelamente, la trilogía de Walter Wink sobre los Poderes planteó que “principados y potestades” deben entenderse como realidades espirituales que habitan en instituciones, ideologías y culturas, las cuales necesitan ser nombradas, desenmascaradas y redimidas.52
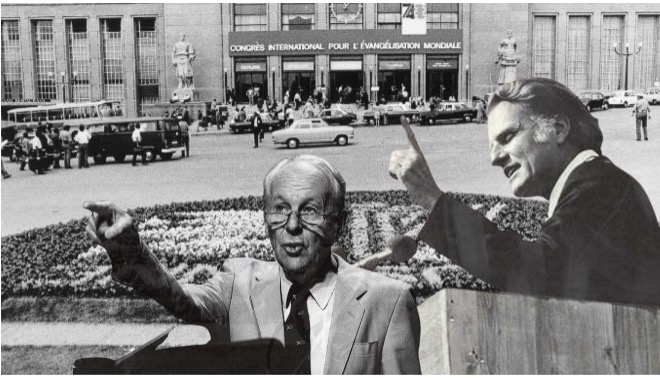
En este horizonte, el Pacto de Lausana I (1974) y Lausana II (Manila, 1989) —impulsado por voces latinoamericanas como Samuel Escobar y René Padilla— consolidó la visión de la misión integral, donde evangelización y responsabilidad pública dejan de verse como esferas separadas y se reconocen entretejidas. Como recuerda Samuel Escobar, un evangelio que no toca las estructuras sociales es un evangelio desfigurado que empobrece la vida cristiana.53 Por ende, “la misión cristiana no puede limitarse a lo privado; debe penetrar las estructuras donde el mal se institucionaliza”.54 Recuperar la dimensión pública no es imponer un orden religioso, sino dar testimonio de manera no coercitiva —por persuasión, servicio al necesitado, reformas justas y alianzas para el bien común— de que otro Señor gobierna y que sus caminos traen vida en abundancia.55
En conjunto, estas tradiciones —pentecostal, reformada, católica y misional— coincidieron en reconocer que el conflicto espiritual es real. No obstante, sus formas de comprenderlo y enfrentarlo variaron significativamente: la tradición pentecostal y carismática se centró en el ámbito personal y espiritual del combate (conversión, piedad, santidad, lucha contra demonios); otras tradiciones subrayaron las raíces estructurales y sociales del mal (pecado institucionalizado, injusticia, opresión); y otras, incluyendo ciertas corrientes evangélicas y reformadas, intentaron articular una visión más integral donde lo espiritual, lo comunitario y lo público se entrelazan.
De esa diversidad de acentos surgieron también tensiones y vacíos. En amplios sectores cristianos, persistió la separación entre lo personal (piedad, evangelización) y lo público (justicia, reforma de estructuras). Esta brecha en la comprensión de la misión y de la guerra espiritual impulsó nuevos esfuerzos por tender puentes —desde marcos renovados de misión integral hasta estrategias de “guerra espiritual estratégica” y “toma de esferas”—, algunos fecundos y otros más polémicos.
Siglo XXI: 7M/NAR y nacionalismo cristiano
En este contexto, y sobre la base de la visión neocalvinista de las esferas sociales, surgió en ciertos sectores evangélicos y carismáticos el llamado Seven Mountain Mandate (7M). Popularizado en las primeras décadas del siglo XXI, plantea que los cristianos deben influir en siete “montañas” de la sociedad —gobierno, medios de comunicación, educación, economía/negocios, artes/entretenimiento, familia y religión— con el fin de “recuperarlas” bajo principios bíblicos.56 Su intención declarada es movilizar a los creyentes para un impacto transformador en cada ámbito y establecer principios del Reino en la sociedad, en sintonía con los llamados bíblicos a buscar el bien de la ciudad, ser sal y luz y confrontar estructuras del mal.57
No obstante, su implementación ha generado fuertes debates. En diversos contextos, la visión del 7M se derivó en una agenda de “toma de poder”, que confunde el testimonio del Reino con la imposición de un orden político-religioso, minimiza la pluralidad y convierte a la iglesia en bloque de presión partidista.58 Este deslizamiento hacia un dominionismo teocrático contradice la misión cruciforme de la ekklesia y el carácter servicial del liderazgo cristiano, al apoyarse en una lectura distorsionada de Génesis 1:28, donde el mandato de “fructificar, multiplicarse y sojuzgar la tierra” apunta a la mayordomía de la creación59, no a la imposición de un gobierno teocrático sobre la sociedad.60
Con afinidades a la 7M y la intención de “tomar esferas” para Cristo, la llamada Nueva Reforma Apostólica (NAR)61 articuló redes apostólico-proféticas que promueven la cobertura bajo “apóstoles y profetas” contemporáneos, la práctica de decretos proféticos como actos performativos, y la llamada guerra espiritual estratégica, ejercida mediante mapeo territorial, identificación de fortalezas demoniacas y espíritus territoriales, intercesión organizada, y actos simbólicos de “quebrantamiento de fortalezas”, para “discipular naciones” y alinear sus leyes, instituciones y cultura pública con un conjunto restringido de principios bíblicos.62 Su visión, a menudo, enfatiza selectivamente ciertos valores bíblicos mientras ignora otras dimensiones bíblicas esenciales —como el cuidado del pobre, el servicio humilde y la justicia estructural— lo cual plantea serias preguntas sobre su integridad bíblica.

En la práctica, esto se ha expresado en campañas públicas marcadas por un lenguaje de “conquista cultural”: movilizaciones y marchas, coaliciones electorales, candidaturas confesionales, boicots culturales, decretos proféticos en legislaturas y ceremonias para “entronizar” el señorío de Cristo en espacios públicos. Con frecuencia, estas acciones han terminado por confundir la evangelización con la captura institucional de distintas esferas públicas, reemplazar el testimonio cristiano por la imposición de una visión teocrática y diluir la frontera entre misión transformadora y control político, evidenciando una tendencia a priorizar el dominio ideológico y cultural por encima de una ética bíblica integral.63
Cuando esa lógica adquiere cuotas de poder en espacios públicos, no es raro que se traduzca en trato denigratorio, desprecio e incluso violencia —simbólica o material— contra quienes difieren, desalineándose del talante de Cristo y del fruto del Espíritu (cf. Gálatas 5:22–23; Mateo 5:44). Asimismo, en el ámbito del liderazgo cristiano se encumbran figuras y no son pocos quienes, con el ego inflado, sustituyen el servicio humilde por “señorear” sobre los demás, en abierta contradicción con el mandato de Cristo (cf. 1 Pedro 5:2–3; Marcos 10:42–45).
En algunos entornos, esta lógica se ha fusionado con variantes de nacionalismo cristiano: sacralización de la nación, instrumentalización del Estado como vehículo privilegiado del Reino y satanización del adversario ideológico. Aunque se presenta como intento de “traer el Reino”, no se somete a la lógica de la cruz ni al camino de la humildad y la entrega sacrificial; más bien adopta patrones de dominación y exclusión, sacralizando el poder (cf. Filipenses 2:5–11; Juan 18:36). Como muestran las ciudades bíblicas, de Babel a Babilonia, todo poder humano no rendido a Cristo tiende a absolutizarse y volverse opresor, tanto en regímenes abiertamente ateos como en emprendimientos nacionalistas envueltos en lenguaje cristiano.
En ese marco, el nacionalismo cristiano deviene empresa idolátrica que desplaza a Cristo por la nación, el líder o el proyecto político: erosiona libertades en sociedades plurales, deshumaniza al opositor negándole la dignidad de imagen de Dios y desacredita el testimonio público de la iglesia al subordinarlo a ideologías e intereses partidistas (cf. Mt 5:3–12).
Criterios bíblicos de discernimiento
Frente a ello, la tradición bíblica insiste en que los medios del Reino deben coincidir con sus fines: justicia, verdad, servicio empático, humildad, reconciliación y amor sacrificial (Ro 12:2; 2 Co 5:18–20; 2 Co 10:4; Ro 13:12). El liderazgo cristiano, lejos de replicar patrones de poder mundanos, está llamado a reflejar el fruto del Espíritu (Gá 5:22–23). La misión de la ekklesia es pública, sí, pero siempre cruciforme: la cruz define tanto el qué como el cómo. Por eso, el Reino no avanza por captura institucional ni por imposición legal —Jesús rehusó recurrir a “doce legiones de ángeles” y declaró que su reino no se rige por las lógicas de este mundo (Mt 26:53; Jn 18:36)—, sino por un testimonio humilde, una diaconía servicial y una confrontación profética que honran la dignidad humana, buscan la paz de la ciudad (Jer 29:7) y transforman corazones, comunidades y sistemas. Como advierte el teólogo esrilanqués Vinoth Ramachandra, “el testimonio cristiano pierde su integridad cuando busca poder sin abrazar la cruz”64 o cuando confunde la cruz con la espada. La verdadera guerra espiritual no se libra con las armas del mundo, sino con las armas de la luz (2 Co 10:4; Ro 13:12). Por ende, recalca Greg Boyd, “No podemos alinear el Reino con ninguna nación, gobierno o ideología política. El Reino que Jesús encarnó y estableció es único.”65
Parte 3: Puente a la praxis actual

La historia bíblica y el testimonio de la iglesia a lo largo de los siglos muestran que el evangelio siempre ha avanzado en contextos hostiles, atravesando persecución, idolatría, corrupción y violencia. En cada época, la ekklesia —o al menos un remanente fiel— supo leer su tiempo, discernir los poderes que operaban en la cultura y actuar con fidelidad y creatividad.
Nuestras ciudades hoy no están exentas de las tensiones del mundo bíblico: idolatrías públicas, concentración de poder económico, corrupción y violencia normalizada, junto con prácticas espirituales que legitiman y blindan estructuras injustas. Como en Éfeso (Hch 19:23–27), donde el evangelio desafió intereses comerciales ligados al culto a Artemisa, o en Corinto (1 Co 1:26–31), donde la ekklesia aprendió a vivir bajo otro Señor distinto a las élites locales, el discipulado urbano actual se despliega en este terreno disputado. Esto exige discernimiento, intercesión y acción para formar comunidades que anuncien y encarnen el evangelio del Reino en medio de una batalla que se libra en múltiples frentes: personal, estructural y cósmico.
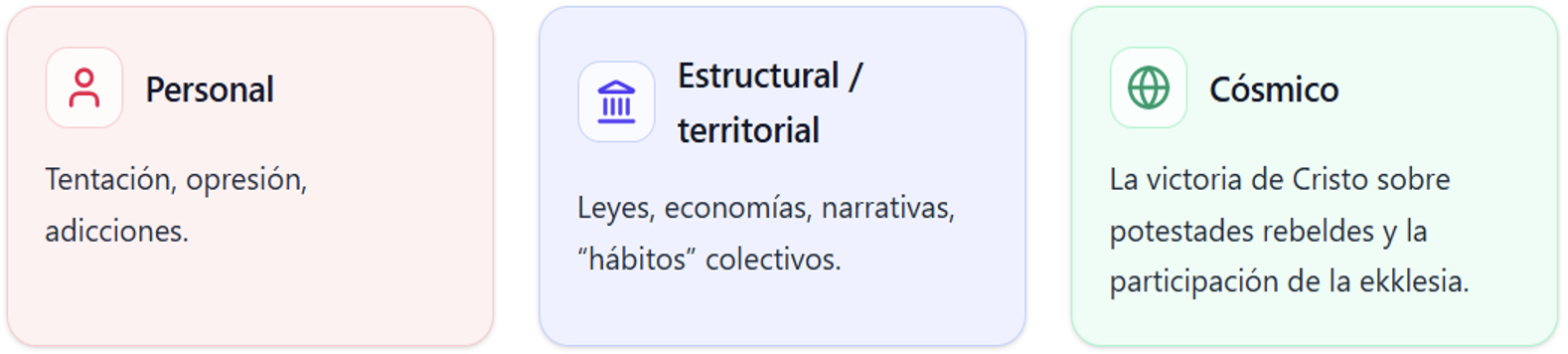
Antes de entrar en la praxis, conviene precisar cinco riesgos a evitar y, a la vez, afirmar cinco convicciones que orienten nuestra comprensión y práctica de la guerra espiritual integral en el presente.
Cinco riesgos a evitar
Un desafío central para la iglesia contemporánea es evitar cinco errores igualmente dañinos y peligrosos que desvirtúan el combate espiritual, distorsionan la misión de la ekklesia, y perjudican su testimonio.
- Individualismo privatizante: Reducir la fe a experiencias privadas y desconectadas de lo público, limitando la vida cristiana al ámbito devocional o a la moralidad personal, sin incidencia en la transformación cultural y social. Así, el consumismo religioso convierte la iglesia en un espacio donde se “consume” predicación, música o experiencias espirituales sin asumir un compromiso transformador con la ciudad. El resultado: una espiritualidad intimista y pasiva que puede sostener al creyente en lo individual, pero nunca encarna el shalom en lo comunitario ni denuncia las estructuras que oprimen. La iglesia corre el riesgo de volverse un “club religioso” sin relevancia, olvidando que la fe sin obras es muerta, y que el Reino incluye tanto la rectitud personal como la justicia social (Stg 2:14–17; Mi 6:8).
- Reduccionismo espiritualista: Explicar toda problemática social como actividad demoníaca, sin atender raíces históricas, legales, económicas y culturales. El resultado: la guerra espiritual se reduce a “limpiezas” episódicas o rituales cuasi-mágicos que no confrontan las causas sistémicas del mal, generando falsas expectativas y desilusión. Los profetas bíblicos denunciaron este error al rechazar sacrificios y liturgias desvinculadas de la justicia y la misericordia (Is 1:11–17; Am 5:21–24).
- Reduccionismo sociológico: Tratar el mal solo con categorías políticas, económicas o psicológicas, ignorando su dimensión espiritual. Esto genera activismo bien intencionado, pero sin discernimiento, autoridad ni esperanza para enfrentar el mal en su raíz. El resultado: una lucha que se agota en reformas superficiales o temporales, incapaz de tocar las cadenas invisibles y narrativas subyacentes que atan a personas y comunidades (cf. Ef 6:10–12; 1 Jn 5:19).
- Politización de la fe: Confundir la misión pública de la Missio Dei con la captura partidista o la imposición teocrática de un conjunto limitado de principios bíblicos. Cuando la iglesia se alinea sin discernimiento con un proyecto político o con ideologías polarizantes, ya sean de la izquierda o de la derecha, deja de ser fermento del Reino para convertirse en bloque de poder partidista. El resultado: la iglesia termina reproduciendo las mismas lógicas de dominación que el evangelio confronta; la fe se instrumentaliza para fines políticos partidistas, su testimonio pierde credibilidad y se desvía de su vocación de servicio (cf. Mt 20:25–28; Jn 18:36).
- Triunfalismo ingenuo: Presentar la guerra espiritual como una victoria automática, sin sufrimiento ni cruz, alcanzada simplemente por actos performativos, decretos proféticos, ceremonias simbólicas u oraciones “con unción”. Bajo esta visión, se espera un avance lineal, rápido y sin oposición, generando expectativas irreales que terminan en frustración, desilusión o incluso abandono de la fe. El resultado: una espiritualidad superficial que no prepara a los discípulos para resistir pruebas, persecución o retrocesos. Jesús mismo corrigió este error en sus discípulos, y Pablo recordó que “es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios”. El camino del Reino es cruciforme: sí hay victoria, pero es victoria a través de la cruz, la perseverancia y la esperanza paciente. (Mt 16:21–23; Hch 14:22).
Cinco convicciones para la praxis
Asimismo, necesitamos afirmar ciertas convicciones que definen cómo combatimos y desde dónde lo hacemos. La guerra espiritual integral no es una técnica ni una campaña ocasional, sino un estilo de vida arraigado en la lógica del Reino. Por eso, las siguientes convicciones funcionan como cimientos y brújula. Desde ahí, podemos integrar anuncio profético, intercesión estratégica, evangelismo y discipulado integral con acción comunitaria y compromiso en la transformación de estructuras como expresiones de una misma misión del Reino.66
- Centralidad de Cristo, la Palabra y el discernimiento comunitario: Toda guerra espiritual nace y se orienta en torno a Cristo crucificado y resucitado. Él es la fuente y el centro, y la Escritura —interpretada en comunidad y vivida en obediencia— constituye la defensa principal frente a las obras de las tinieblas, guardándonos del subjetivismo emocional y del pragmatismo activista. Sin embargo, esta centralidad no se vive en aislamiento, sino en el marco de la vida comunitaria. En estos espacios formativos, la ekklesia aprende a leer simultáneamente la Escritura y la ciudad, discerniendo cómo el evangelio ilumina y transforma realidades concretas, de modo que la Palabra no solo se proclame, sino que modele prácticas misionales y un testimonio público fiel al Reino (1 Co 2:2; Col 3:16; Hch 17:11).
- Medios cruciformes: La verdadera victoria no se logra reproduciendo violencia, imposición o exclusión, sino interrumpiendo la espiral de la violencia con el amor que se entrega y rehúsa devolver el golpe, siguiendo a Cristo “que, cuando le maldecían, no respondía con maldición”. En el Reino, fines y medios coinciden: no basta proclamar la verdad, sino vivirla con justicia, reconciliación y amor sacrificial. Por eso, la ekklesia no avanza mediante coerción, manipulación o captura institucional, sino a través de un testimonio visible que se expresa en servicio humilde, hospitalidad generosa y acciones que honran la dignidad humana (Ro 12:17–21; Mt 5:38–48; 1 Pe 2:21–23; Jn 20:21; Ef 3:10–11)
- Vocación misional permanente (no pasiva): La guerra espiritual integral no es resistencia ocasional, sino la vocación permanente de la ekklesia enviada por Cristo. No se limita a reaccionar ante crisis, sino que encarna —en todas las esferas de la vida— la libertad, la justicia y la paz que brotan del Evangelio del Reino.67 La ekklesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a vivir en misión continua, manifestando el shalom de Dios en lo personal, lo comunitario y lo estructural (Jn 20:21; Mt 28:18–20; Hch 1:8; Col 1:19–20). Esta vocación se expresa también en prácticas de alegría, juego, arte y celebración pública que dan testimonio visible del evangelio y hacen respirable el shalom en las calles, patios, parques y mercados. La alegría pública es apologética del Reino: desarma potestades que operan por miedo y desesperanza, y anticipa la nueva creación en miniatura.
- Tensión “ya/todavía no”: Vivimos desde una victoria real pero aún no consumada. Esta tensión nos guarda de dos extremos: nos da esperanza sin caer en triunfalismo, y sobriedad sin caer en cinismo. Significa perseverar en medio de la espera, orar con insistencia “venga tu Reino”, practicar paciencia activa, lamentar el dolor y resistir el mal sin rendirse a la desesperación. La fidelidad, en este marco, no se mide por triunfos inmediatos, sino por una obediencia sostenida, por los frutos del Espíritu, y por los signos de justicia y paz que brotan incluso en contextos adversos (1 Co 15:25–28; Ro 8:18–25; Heb 11:13–16; Gá 5:22–23).
- Ekklesia como señal pública: Al formar discípulos resilientes que practican los hábitos del Reino y permanecen bajo el señorío de Cristo en medio de presiones culturales, espirituales y sistémicas, la ekklesia se convierte en embajada del Reino. Su vida común —marcada por la rectitud, santidad, misericordia, justicia económica y reconciliación— se vuelve un argumento tanto espiritual como sociopolítico, un anticipo visible y creíble de la nueva creación que Dios está gestando en la historia (Fil 2:14–16; Mt 5:13–16; 2 Co 5:17–20; Ef 3:10–11).
Con estas bases, pasamos a una praxis coherente y pertinente de la guerra espiritual integral que orienta el combate espiritual en nuestras ciudades de hoy.
Parte 4: Los cinco pilares de la guerra espiritual integral

El combate espiritual que presenta la Escritura no puede reducirse a una serie de reacciones improvisadas frente a crisis puntuales. Requiere un marco integral que permita a la ekklesia mantenerse vigilante, discernir la verdadera naturaleza del conflicto y actuar de forma coherente con el carácter del Reino. Los Cinco Pilares de la Guerra Espiritual, presentado en seguida, se despliegan como un ciclo dinámico y reiterativo de cinco movimientos interconectados: Diagnosticar, Discernir, Interceder, Actuar y Perseverar/Reevaluar. Cada pilar se fundamenta en la Escritura, encuentra respaldo en la reflexión teológica y se traduce en prácticas concretas que responden a las realidades espirituales y sociales de la ciudad.
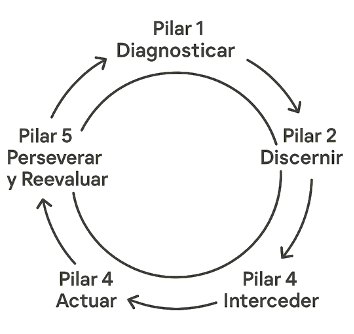
No son rituales ocasionales, técnicas aisladas ni campañas de oración intermitentes; conforman una praxis misional que, lejos de fragmentar la misión, ofrece a la ekklesia una estrategia integral para orientar el combate espiritual: una ekklesia que no solo ora por su ciudad, sino que ora en su ciudad, ora con su ciudad y actúa junto a ella. Esta praxis llama a mirar con ojos abiertos, escuchar con discernimiento, interceder con autoridad, actuar con valentía y evaluar con humildad, perseverando hasta que el shalom de Dios penetre cada rincón de la ciudad
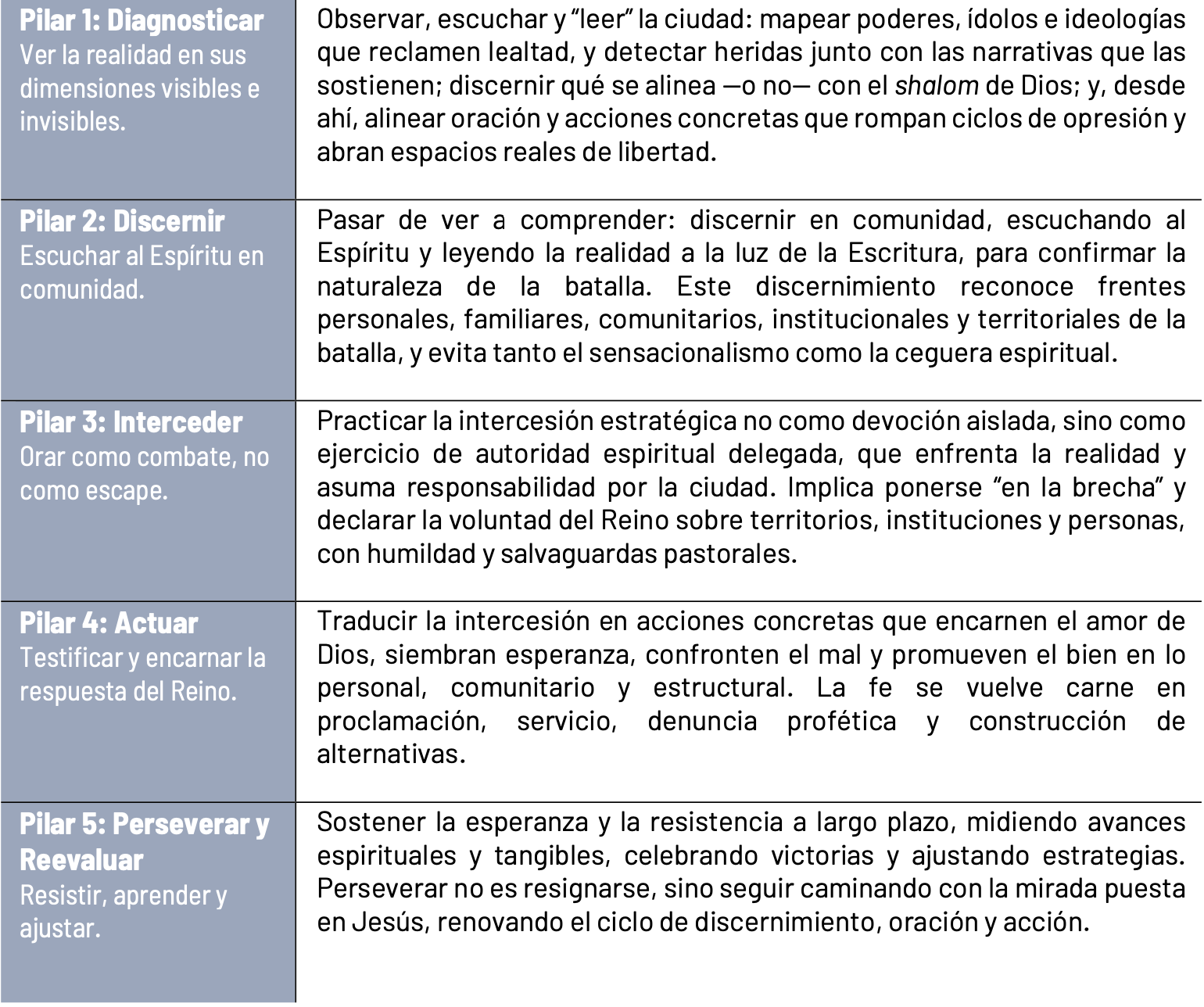
Pilar 1: Diagnosticar – Ver la realidad en sus dimensiones visibles e invisibles
Antes de actuar, la ekklesia ha de mirar la ciudad con mirada profética: sin rehuir la verdad ni maquillar la injusticia. Jeremías lloró por Jerusalén, Isaías denunció a gobernantes corruptos y Amós alzó la voz contra altares convertidos en refugio de opresores. Diagnosticar, entonces, no es solo recopilar datos ni describir problemas; es leer la realidad a la luz del Reino, detectar heridas y discernir las huellas de potestades e ídolos. Unos, los “dioses” del poder, dinero, identidad o seguridad, sostienen y legitiman la opresión y exclusiones hasta institucionalizarlas (véase glosario). Otro, el mecanismo del chivo expiatorio descarga el malestar social sobre grupos vulnerables para fabricar una “paz” falsa (véase glosario). Por eso, el diagnóstico busca distinguir qué se alinea —y qué no— con el shalom de Dios, con el fin de unir oración y acción, romper ciclos de opresión y abrir espacios de libertad. En concreto, esto implica:
- Reconocer heridas y activos: ver la realidad tal como es implica reconocer las heridas históricas y colectivas —violencias pasadas no sanadas, memorias de represión, despojo o traición— así como los activos y fortalezas presentes en la comunidad: liderazgos positivos, redes solidarias, patrimonio cultural y espiritual que puede ser movilizado para la transformación (Jer 29:7; Neh 2:17–18; 1 Co 12:7).
- Mapear los poderes locales: discernir cómo operan en la política, la seguridad, la economía, la educación, los medios de comunicación y la esfera religiosa. Identificar sus dinámicas permite a la ekklesia orar de manera estratégica y actuar con sabiduría frente a las estructuras que moldean la vida diaria de la ciudad (2 Co 10:4; Ef 6:12; Dn 10:13).68
- Nombrar los ídolos: señalar con valentía aquellas lealtades indebidas que reclaman devoción —la nación, el progreso, la seguridad, el partido, el trabajo o cultos alternativos— y que condicionan las prácticas y aspiraciones de la comunidad. Reconocerlos es el primer paso para desmantelar su poder, porque lo que no se nombra no se puede confrontar (Sal 96:5; Jer 2:13; 1 Jn 5:21).69
- Identificar chivos expiatorios: detectar cómo migrantes, jóvenes, minorías u otros grupos marginados suelen ser culpados injustamente para sostener un orden que aparenta proteger el bien común, pero en realidad perpetúa exclusión y una paz falsa (Is 53:4–5; Jn 11:50; Stg 2:6–7).70
Este pilar nos llama a evitar diagnósticos simplistas y a tomar en serio la compleja interacción entre realidades espirituales y sociales.
Pilar 2: Discernir – Escuchar al Espíritu en comunidad
Si el diagnóstico es “ver”, el discernimiento es “comprender”. La información, por sí sola, no produce sabiduría. La ekklesia está llamada a interpretar la realidad desde la mente de Cristo, guiada por la Palabra, la oración y la comunión del Espíritu. El discernimiento bíblico nunca es ejercicio individual aislado, sino proceso comunitario, donde la oración y el diálogo permitan confirmar la verdadera naturaleza de la batalla, preguntando: ¿Qué ídolos, narrativas, creencias, adicciones o ideologías están exigiendo lealtad indebida? ¿Dónde la cruz de Cristo está revelando mentiras y desmantelando ciclos de violencia? El discernimiento reconoce que la batalla se libra en varios niveles —personal, espiritual, familiar, comunitario, institucional y territorial— y que sin esta mirada integrada corremos peligro. Por ello, este pilar incluye los siguientes pasos:
- Escuchar los clamores del barrio: integrar las voces de la comunidad —sus dolores, sueños y esperanzas— como parte del discernimiento espiritual, reconociendo que Dios también habla a través de quienes sufren y de los signos de la realidad (Ex 2:23–25; 3:7).
- Evitar el sensacionalismo: no exagerar la dimensión espiritual hasta desconectarla de lo histórico, económico, social y estructural; evitar una visión mágica o escapista que resulte irrelevante ante el sufrimiento real (Is 1:16–17; Am 5:24).
- Superar la ceguera espiritual: no reducir todo a análisis humano con base en categorías políticas, psicológicas o sociológicas; reconocer que detrás de injusticias y subdesarrollo hay una lucha espiritual que demanda oración, intercesión y acción transformadora con la autoridad de Cristo (Ef 6:12; 2 Co 10:4–5).
- Discernir en comunidad: implica hacerse preguntas incómodas y someter percepciones personales a la Palabra y al discernimiento colectivo para depurar visiones individuales y confirmar la dirección del Espíritu. El discernimiento auténtico – donde se escucha al Espíritu en comunidad – no promueve miedo, violencia ni imposición (1 Jn 4:1–3; Hch 15:28; 1 Co 14:29; Mt 16:24).71
- Probar poderes, espíritus y frutos: evaluar, a la luz de la cruz, los círculos de poder —políticos, económicos, religiosos, culturales, ideológicos, tecnológicos o criminales— para discernir cuáles se alinean con el Reino y dan buenos frutos (amor, unidad, justicia y paz), y cuáles reproducen idolatría, violencia o exclusión. Evitar dejarse arrastrar por “profecías” interesadas, ideologías encubiertas o emociones pasajeras (Col 2:15; 1 Jn 4:1; Mt 7:16–20; Gá 5:22–23).
La comunidad, actuando como un solo cuerpo, depura y afina las percepciones individuales, contrastando lo que cada uno ve y siente con la Palabra y la guía del Espíritu. De este modo, evita tanto las interpretaciones infladas y sobre-espiritualizadas, desconectadas de la realidad concreta, como las miradas puramente humanas que ignoran la dimensión espiritual esencial de la misión.
Pilar 3: Interceder – Orar como combate, no como escape
En el centro de la guerra espiritual integral esta la intercesión: no como un acto devocional opcional o una performativa mágica, sino como un ejercicio de gobierno espiritual que no evade sino enfrenta la realidad. Con la autoridad que Cristo ha delegado a su ekklesia, declaramos la voluntad del Reino sobre territorios, instituciones y personas. Interceder es ponerse “en la brecha” para detener la destrucción, como un centinela que vigila el muro: no solo pide protección; también clama por valor, estrategias y puertas abiertas para obedecer en la historia. Incluye:72
- Lamentar y escuchar: llorar las heridas de la ciudad, dar nombre al daño y sufriente, así como a las mentiras que lo sostienen, y traer la injusticia ante Dios en oración. Al mismo tiempo, escuchar su voz para recibir dirección, contender espiritualmente y obedecer sus instrucciones (Ex 2:23–25; Sal 34:17–18; Neh 1:4–6).
- Confesar y arrepentimiento identificacional: asumir delante de Dios la responsabilidad por los pecados y heridas de la comunidad, pidiendo perdón y clamando restauración. Así, la ekklesia se convierte en un cuerpo solidario que intercede como Nehemías o Daniel, quienes confesaron el pecado de su pueblo y pidieron la misericordia de Dios (Neh 1:6–7; Dn 9:3–5). “Por arrepentimiento, reconciliación y oración podemos reparar los muros derribados de la ciudad.”73
- Ejercer autoridad en oración: ejercer la autoridad espiritual delegada por Cristo en línea con las Escrituras y su carácter. Declarar la voluntad del Reino sobre territorios, instituciones y personas, entendiendo Jesús mismo aseguró que lo que la ekklesia ate o desate en la tierra será confirmado en los cielos (Mt 18:18; Lc 10:19).
- Bendecir y tender puentes: pedir por la prosperidad de la ciudad y trabajar por ella al practicar hospitalidad y cultivar relaciones con personas de paz y líderes comunitarios, autoridades, empresarios, educadores e instituciones. Así, la intercesión abre puertas para construir vínculos que transformen la atmósfera espiritual y social de la ciudad (Jer 29:7; Mt 5:9). Como sintetiza Ed Silvoso, “el evangelismo de oración es hablar con Dios acerca de nuestros vecinos antes de hablarles a ellos acerca de Dios.”74
- Proteger con salvaguardas pastorales: interceder siempre con una ética de cuidado que proteja el bienestar de las personas. Esto incluye protocolos claros contra el abuso espiritual, prácticas de oración informadas por el trauma, derivación a servicios de salud mental cuando sea necesario, y el reconocimiento de los límites entre lo espiritual y lo legal (Jn 10:11; 1 P 5:2–3).75
Este pilar recuerda que la oración no termina en el acto de orar: abre espacio para que el Reino irrumpa y dirija los pasos siguientes. En este sentido, la oración es “la licencia terrenal para la interferencia celestial”76, el acto mediante el cual la ekklesia autoriza, en nombre de Cristo, la intervención del cielo en asuntos de la tierra (Isa 62:6–7; Ez 22:30; 1 Tim 2:1–2). Sin embargo, esta autoridad no es performatividad mágica y no se ejerce de manera arbitraria ni para imponer agendas humanas o un estado teocrático; esta alineada con la voluntad revelada de Dios y expresada en un espíritu de humildad y servicio que debe traducirse en transformaciones visibles y preparar el camino para actuar.77
Pilar 4: Actuar – Testificar y encarnar la respuesta del Reino
Si en Interceder la ekklesia ejerce autoridad delegada abriendo la puerta al Reino en el ámbito espiritual, en Actuar esa autoridad se traduce en acciones concretas que testifican del Reino y encarnan la voluntad de Dios en la tierra. Orar sin actuar sería evasión; actuar sin orar sería presunción. Es el momento en que la fe se vuelve carne en relaciones, iniciativas y estructuras que encarnan el amor de Dios, confrontan el mal y promueven el bien. Esto implica:
- Transformar el entorno: movilizar a la comunidad local para transformar el entorno inmediato: reducir la violencia, rehabilitar espacios públicos, crear alternativas económicas sostenibles y fortalecer redes de apoyo mutuo. Tales iniciativas convierten a la ekklesia en agente de transformación y encarnan el shalom en las calles donde vive la gente (Jer 29:7; Stg 2:15–17).
- Levantar la voz profética: denunciar con valentía las injusticias que esclavizan a la ciudad y, al mismo tiempo, abrir sendas de restauración que enciendan la esperanza. La voz profética no se limita a señalar el mal, sino que proclama la llegada del Reino que libera y sana (Is 58:6–7; Mi 6:8; Lc 3:19).
- Cambiar las estructuras: enfrentar las raíces sistémicas del mal transformando leyes, instituciones y patrones culturales que perpetúan injusticia. Esto incluye incidencia ciudadana, reformas educativas, economías solidarias y promoción de la justicia contra la corrupción y la trata. (Ef 6:12; Mi 6:8).
- Sembrar prácticas de juego y celebración: recuperar y diseñar espacios públicos para el arte, el deporte y la convivencia (calles de juego, festivales de barrio, ligas deportivas, talleres creativos, cafés culturales, huertos/tianguis comunitarios); fiestas del bien común que celebren reconciliaciones y logros vecinales; circuitos de “presencia lúdica” donde niños y adultos puedan jugar sin miedo. Estas prácticas no son evasión, sino estrategia de shalom que cura memorias, teje confianza y debilita narrativas de miedo, para recuperar a la ciudad como campo de juego.
- Sanar relaciones y prevenir chivos expiatorios: Resistir la tentación de culpar a migrantes, minorías u otros grupos vulnerables para sostener una paz aparente. La comunidad de Cristo está llamada a rechazar la lógica imperial de exclusión, proteger al débil y cultivar hospitalidad y restauración de vínculos, siguiendo al Mesías que venció el mal con el bien (Hch 9:26–28; Ef 2:14–16; Ro 12:17–21; 1 Pe 2:23).
Así, la ekklesia confronta el mal sin reproducirlo y, a la vez, siembra semillas de justicia, reconciliación y vida en medio de la fragilidad urbana. Al actuar de este modo, el Reino de Dios se hace visible: la paz deja de ser un eslogan, la justicia un ideal abstracto y el shalom comienza a echar raíces en la historia.
Pilar 5: Perseverar y Reevaluar – Resistir, aprender y ajustar
La guerra espiritual integral es un proceso vivo y de largo aliento; por eso, la perseverancia no es un lujo opcional, sino una necesidad vital. El conflicto espiritual urbano rara vez se resuelve con rapidez: exige tenacidad y la humildad de ajustar el rumbo. Perseverar no es resignarse, sino resistir activamente con la mirada fija en Jesús, mientras re-evaluamos para mantenernos sintonizados con la voz del Espíritu y con la realidad cambiante de la ciudad.78 El ciclo es intencional —escuchar → actuar → evaluar → celebrar → volver a escuchar— y no solo combate el mal presente, sino que nos permite preguntar: ¿qué ídolos han perdido poder? ¿qué víctimas han sido restauradas?; al mismo tiempo, prepara el terreno para la próxima victoria que el Espíritu de Dios quiera conceder.79 Celebrar, por tanto, no es accesorio, es método del Reino: reconocer públicamente avances, gozos y reconciliaciones sostiene la esperanza y vuelve visible a Cristo en la vida común. En este proceso buscamos:
- Mantener la esperanza viva: avanzar con pasos concretos, aunque sean pequeños, confiando en la victoria de Cristo y manteniendo la mirada fija en él. La esperanza no es optimismo ingenuo, sino certeza de que lo que Dios comenzó lo llevará a término (Heb 12:1–3; Ro 8:24–25).
- Resistir las contraofensivas: discernir las tácticas del adversario, cubrir en intercesión y proteger a líderes y comunidades vulnerables. El enemigo busca devorar, pero la ekklesia está llamada a resistir firme en la fe, sabiendo que no lucha sola, sino junto al cuerpo de Cristo alrededor del mundo (1 Pe 5:8–9; Ef 6:11–13).
- Cuidar la salud integral: establecer ritmos de descanso, oración, trabajo y relaciones que sostengan la misión a largo plazo. El desgaste es un arma del enemigo, pero la disciplina de vida mantiene la vocación en fidelidad. Cuidar cuerpo, mente y espíritu es también estrategia de resistencia (Mr 6:31; 3 Jn 1:2).
- Medir avances espirituales: discernir señales del Reino en medio de la comunidad: apertura al evangelio, libertad de ataduras, unidad entre creyentes, reconciliaciones, multiplicación de discípulos e ekklesias, y restauración de víctimas. Estos frutos del Espíritu confirman que la vida del Reino está brotando (Hch 11:21–23; Gá 5:22–23).
- Medir cambios tangibles: evaluar transformaciones visibles: reducción de violencia, resolución de conflictos, más empleo digno, espacios públicos recuperados, mayor cohesión social, políticas públicas justas y narrativas culturales renovadas; y alegría pública: más niños jugando seguros en plazas/calles, espacios públicos recuperados, mayor frecuencia de festivales y convivencias, participación diversa en arte y deporte, y relatos vecinales de alegría y pertenencia. Como en los días de Nehemías, estas evidencias fortalecen la fe al mostrar que Dios actúa en lo concreto (Neh 6:15–16; Is 65:21–23).
- Celebrar victorias parciales: reconocer y dar gracias incluso por avances pequeños, honrando a Dios por su obra en curso. La gratitud fortalece la fe, renueva el compromiso y se convierte en un acto de resistencia contra la narrativa del fracaso, afirmando que el Reino ya está irrumpiendo aunque no en plenitud (Flp 3:12–14; 1 Tes 5:16–18).
- Ajustar y redirigir la estrategia: discernir dónde la opresión aún persiste y responder reasignando recursos, innovando y siguiendo las puertas que el Espíritu abre o cierra. La fidelidad requiere flexibilidad, como Pablo que adaptaba sus planes a la guía del Espíritu, mostrando que cada victoria redefine la siguiente batalla (Hch 16:6–10; 2 Co 2:12–14).
Así, este pilar no cierra el proceso: lo reinicia, evitando el estancamiento y asegurando que la ekklesia avance con fidelidad, poder y sabiduría, respondiendo de forma fresca, discernida y efectiva a una realidad en constante cambio.
Parte 5: Mini Casos Urbanos – Cómo aplicar los Cinco Pilares de la Guerra Espiritual Integral en Zonas Urbanas Frágiles

Esta sección reúne cuatro minicasos paradigmáticos donde los Cinco Pilares —Diagnosticar, Discernir, Interceder, Actuar y Perseverar/Reevaluar— toman cuerpo en barrios reales. No son recetas, sino plantillas abiertas y adaptables. Pueden orientar procesos locales al ayudar a nombrar ídolos propios, adecuar la intercesión al ritmo del barrio, escoger acciones prudentes y atender unos pocos indicadores que de verdad importen. Mediante ese ciclo de aprendizaje, los Pilares dejan de ser teoría y se vuelven prácticas que, paso a paso, siembran esperanza.
Caso 1 — Jóvenes como chivo expiatorio y préstamos “gota a gota” (Soledad, Colombia)
🔎 Diagnosticar: En un barrio popular crece el discurso que culpa a adolescentes por hurtos menores. A la par, los préstamos “gota a gota” asfixian a hogares con intereses abusivos, cobranzas violentas y vergüenza social. Esa presión empuja a algunos jóvenes a deserción escolar o a ser “mensajeros” de cobros; otros terminan perfilados por retenes policiales. Se ve también la presencia de botánicas, altares domésticos ligados a “suerte”, “cobranzas” o “amarres”; algunos jóvenes llevan amuletos de protección vinculados a la deuda.
🧭 Discernir: Se nombran los ídolos que gobiernan las decisiones cotidianas: “el miedo manda” (normaliza retenes y castigos sobre jóvenes pobres, colocándoles bajo sospecha permanente) y “dinero rápido como salvación” (presenta el gota a gota como “oportunidad” y salida “inevitable”). Como capa cultural, operan también “vergüenza como control” (familias callan por estigma) y “protección mágica” (la muerte o el amuleto como resguardo). El resultado es un círculo vicioso: la deuda asfixia y descarga la crisis sobre las familias, empujando algunos adolescentes a hacer cobros para prestamistas o a hurtos menores; eso confirma el estigma y endurece los controles; el joven queda como chivo expiatorio y la deuda como falso salvador que rige la vida del barrio.
🙏 Interceder: Vigilia de lamento por el joven asesinado; arrepentimiento por el silencio eclesial; oración de bendición al CAI (Centro de Atención Inmediata, puesto policial), al concejo y a entidades financieras; proclamación de Jubileo (Lev 25). Se convoca a una campaña de oración interdenominacional de 2 meses, rotativa en templos y parques, intercediendo por familias endeudadas, juventud y autoridades. En paralelo: ayuno rotativo por cuadras y “oración por nombre” (lista discreta de jóvenes/familias/autoridades).
🛠️ Actuar: (1) Clínicas discretas de finanzas familiares en iglesias (asesoría, refinanciación con cooperativas serias, ahorro solidario, fondos rotatorios). (2) Mentoría, trabajo con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y becas-puente para adolescentes (tareas, capacitación vocacional, pasantías, beca-puente). (3) Campaña narrativa “No más chivo expiatorio / Deuda justa” en escuelas, comercios e iglesias (sin señalar actores), con protocolos de lenguaje seguro. (4) Canales de ayuda y denuncia protegida acompañados por ONG y Personería; comercios reciben pautas de derivación y cuidado. (5) ‘Cancha segura’ y punto de orientación: deporte con mentores; orientación discreta y derivación a SENA/cooperativas; “tardes de oficio” mensuales dictadas por vecinos. (6) Grupos Descubrimiento (“Jesús y la Vida”) con adolescentes y madres; bendición discreta de hogares/tiendas que deciden dejar “trabajos” espirituales de cobranza; “Noche de esperanza” mensual con testimonios.
🔁 Perseverar y reevaluar: Se monitorea familias que migran a crédito ético; jóvenes en mentoría/estudio; disminución de paradas policiales a menores; participación de iglesias en la cadena de oración; reportes atendidos por canal protegido; # grupos estudios evangelísticos activos, # hogares que renuncian voluntariamente a “trabajos” y reciben bendición pastoral. Con evidencias, se ajustan oraciones (de contención a reconciliación) y acciones (ampliar ahorro solidario, nuevas alianzas educativas).
Caso 2 — Plantación de ekklesias urbanas que siembran esperanza y cambian dinámicas familiares (Barquisimeto, Venezuela)
🔎 Diagnosticar: En asentamientos densos, muchas familias viven con paternidad ausente por la migración laboral, violencia intrafamiliar, consumo problemático y maternidad adolescente. Las iglesias del entorno ofrecen cultos dentro de sus cuatro paredes, pero con poca presencia cotidiana en el barrio; jóvenes y madres solas cargan el estigma de “problema del barrio”. En algunos hogares, prácticas de espiritismo/curanderismo o devociones como María Lionza se utilizan para “proteger” o “resolver” conflictos, lo que refuerza respuestas de miedo o control.
🧭 Discernir: Se nombran los ídolos que sostienen el ciclo: “éxito a cualquier costo” (prioriza ingreso sobre presencia y crianza, profundizando ausencias y desgaste del hogar), “honor machista” (normaliza control/violencia como “respeto”, rompe vínculos y aisla a madres) y “religiosidad sin misericordia” (prácticas devotas sin acompañamiento; se predica moral, pero no se camina con las familias). Se suma el “fatalismo” – “así tocó”, que desalienta cambios en la crianza y la reconciliación. Estos ídolos descargan frustración sobre adolescentes “ociosos” y aíslan a madres, perpetuando ruptura familiar y espiral de conflictos.
🙏 Interceder: Caminatas de oración cuadra por cuadra; lamentos por hogares fracturados; arrepentimiento por el ensimismamiento eclesial; bendición a escuelas, posta de salud y comedores populares; proclamación de Mal 4:6 (“volver el corazón de padres a hijos”) y de la Mesa abierta del Reino (Lc 14); vigilia de sanidad de historias familiares y bendición de docentes (de forma cuidada y consentida); campaña interdenominacional de oración por reconciliación familiar y liderazgo servicial masculino.
🛠️ Actuar: (1) Comunidades de Shalom/ekklesias/pequeños grupos intergeneracionales en hogares o patios con anfitriones. (2) formación de más anfitriones para multiplicar Comunidades de Shalom. (3) Comedor comunitario + “mesa del domingo” donde familias cocinan y comen juntas. (4) Escuela de crianza y círculos de hombres para desaprender violencias (manejo emocional, corresponsabilidad económica, prevención de violencia). (5) Mentoría de adolescentes padrinazgo familiar (estudio, empleo, noviazgos sanos). (6) Fondos rotatorios, microcréditos éticos y ferias de oficio para generar ingresos. (7) Cultos en la cancha con testimonios de reconciliación. (8). Salvaguardas: protocolos de protección de la niñez, canal de derivación psicosocial, formación de voluntarios y consentimiento informado.
🔁 Perseverar y reevaluar: Se mide la asistencia sostenida a Comunidades de Shalom, # Comunidades de Shalom nuevas y anfitriones formados, casos atendidos de violencia disminuyendo, padres participando en tareas escolares, adolescentes con mentoría sostenida; parejas en acompañamiento; testimonios de reconciliación documentados; bautismos familiares. Con los datos, se ajustan horarios/formatos, se amplían mentores y las oraciones pasan de “quebranto” a “consolidación” de hábitos familiares.
Caso 3 — Extorsión al transporte y miedo colectivo (Tegucigalpa, Honduras)
🔎 Diagnosticar: Rutas de microbuses sufren cobros de extorsión; choferes son agredidos la ciudad normaliza el “pagar para sobrevivir”. Comerciantes culpan a migrantes internos; usuarios viajan con miedo cotidiano y se retraen horarios/servicios, afectando empleo y escuela. En cocheras y unidades aparecen amuletos/altares improvisados buscando “protección”, síntoma del miedo sostenido.
🧭 Discernir: Los siguientes ídolos explican el ciclo: “seguridad sin justicia” (el miedo manda y legitima controles selectivos que no protegen a los vulnerables) y “renta criminal como norma” (la extorsión se asume como “regla del juego”). Resultado: miedo → menos presencia cívica/servicio → más oportunidad para extorsión → estigma sobre ciertos grupos→ controles duros pero ineficaces → ciclo reforzado. La comunidad ya no distingue entre autoridad legítima y poder violento que usurpa la paz.
🙏 Interceder: Lamento por conductores agredidos/asesinados; arrepentimiento por haber callado; bendición a Secretaría de Movilidad, Fiscalía, policía de proximidad, líderes de ruta y cámaras empresariales; oración de shalom sobre corredores críticos y declaración de Salmo 121:8 y Isaías 35:8–10. Concierto de oración y campana de intercesión de un mes en templos, cocheras y patios escolares, por rutas seguras, protección de choferes y salidas dignas para jóvenes y familias. Además, bendición discreta de unidades en cocheras y acción de gracias por cada semana sin agresión.
🛠️ Actuar: (1) Corredores seguros: iluminación, cámaras comunitarias y paraderos con presencia mixta (comunidad–iglesias–autoridades). (2) Protocolo de denuncia segura y fondo de emergencia para choferes. (3) Piloto de pagos digitales para reducir efectivo en unidades. (4) Capellanía móvil y círculos de cuidado con apoyo psicoemocional y seguimiento pastoral para conductores y familias. (5) Kit de “5 historias de rescate” para choferes/ayudantes en cocheras; oración de renuncia voluntaria a pactos de miedo cuando la persona lo pide; bendición de rutas al iniciar turno. (6) Incidencia para reordenar rutas, licencias y horarios con criterios de seguridad basada en la comunidad.
🔁 Perseverar y reevaluar: Se miden reportes de extorsión, # kits entregados, % de viajes sin efectivo, cobertura de rutas/horarios, incidentes en puntos críticos, tiempos de respuesta institucional, percepción de seguridad de usuarios; # semanas sin agresión celebradas. se multiplican células de oración en cocheras. Con evidencias, se ajustan corredores y la intercesión pasa de contención a consolidación (ampliar el piloto sin efectivo, fortalecer puntos de refugio).
Caso 4 — Mujeres jóvenes, imagen y pertenencia (Medellín, Colombia)
🔎 Diagnosticar: En comunas populares, mujeres adolescentes y jóvenes enfrentan presión constante por “verse bien”: filtros y retos virales, uniformes “ajustados”, comparaciones en redes, economías estéticas de barrio (uñas, cabello, maquillaje). El cuidado de la apariencia puede celebrar femineidad, pero también surgen procedimientos informales (biopolímeros, inyecciones clandestinas) y relaciones/noviazgos coercitivos ligadas a estatus y consumo. Aparecen burlas y apodos sobre cuerpos; la autoestima se resiente. Embarazos adolescentes se vinculan a búsqueda de aceptación y validación afectiva. Se observan ciclos de vergüenza, endeudamiento por estética y exposición a violencia en pareja.
🧭 Discernir: Narrativas/ídolos operantes incluyen: “capital estético como salvación” (el valor personal se mide por resultar deseable y “rendir” en la mirada ajena), “consumo como pertenencia” (comprar y exhibir productos funciona como llave de aceptación y estatus), “mirada que controla” (machismo estético: cuerpos evaluados y regulados desde estándares masculinos y sociales), “tecnificación del cuerpo” (procedimientos rápidos -legales o informales- vistos como atajo para “arreglar” la vida) y “comparación/vergüenza como disciplina social” (comparación constante (redes, apodos) que amenaza con humillación si no se conforma). Estos relatos desplazan vínculos sanos, generan endeudamiento y empujan a decisiones riesgosas, erosionando confianza y proyecto de vida. No se condena la belleza; se nombra su absolutización cuando disminuye confianza, agencia y proyecto de vida.
🙏 Interceder: Lamento por vergüenza corporal y daño relacional; confesión por discursos religiosos y culturales que han humillado cuerpos; bendición a escuelas, postas de salud, salones y clínicas. Salmo 139:14 (“te hice maravilloso y admirablemente”) como afirmación de dignidad. Cadena de oración por identidad, cuidado y decisiones sabias para adolescentes y mujeres jóvenes.
🛠️ Actuar: (1) Círculos de identidad (Charlas sobre “Jesús y la dignidad”) con mentoras locales y salvaguardas. (2) Alfabetización digital y cuidado: filtros/retos, consentimiento, sexting, reporte seguro. (3) Ruta de salud segura: información y derivación a servicios públicos (sin juicio). (4) Talleres de belleza ética y economía creativa: talleres con estilistas/esteticistas para promover estándares de cuidado. (5) Mentoría educativa/laboral y clubes de arte/deporte que amplían pertenencia. (6) Red de protección frente a coerción/violencia de pareja; apoyo legal y acompañamiento a maternidad adolescente.
🔁 Perseverar y reevaluar: Retención escolar, auto-reporte de autoestima (escala breve), disminución de burlas, derivaciones sanitarias seguras, participación en círculos de apoyo mutuo y testimonios de decisiones saludables; # mentoras formadas. Con datos, se ajustan ritmos y mensajes (de contención a consolidación de identidad y cuidado).
Caso 5 — Paisaje espiritual popular y opresión por miedo (frontera norte, México)
🔎 Diagnosticar: En colonias fronterizas proliferan botánicas, altares domésticos (p. ej., Santa Muerte) y encargos para “protección”, “suerte” o “justicia”. Familias golpeadas por violencia, duelos y deudas buscan trabajos que prometen control. Jóvenes portan amuletos; comerciantes combinan rituales y estrategias de supervivencia. El resultado: miedo sostenido, gasto periódico en “servicios espirituales” y silencios por vergüenza.
🧭 Discernir: Se identifican ídolos que ordenan la vida cotidiana: “protección sin comunión” (blindaje sin vínculos sanos), “poder por intermediación” (control mediante “especialistas” espirituales), “fatalismo” (“así tocó”) y “mercado de lo sagrado” (todo se compra). Estos relatos alimentan miedo, dependencia y endeudamiento, y desplazan la esperanza encarnada en comunidad.
🙏 Interceder: Ayuno rotativo por sectores y caminatas de oración suave (oración breve en esquinas/tiendas que lo permitan); oración por nombre de familias en duelo; Mesa sencilla de acción de gracias donde sea seguro; proclamación de Lucas 4:18–19 (“libertad a los oprimidos”) como promesa de Jesús sobre la colonia, sin confrontaciones públicas ni estigmas.
🛠️ Actuar: (1) Cartografía espiritual participativa: ¿dónde/para qué se recurre? guardando privacidad. (2) Clínica de escucha y cuidado psicoespiritual (trauma/duelo) con derivación profesional cuando aplique. (3) Grupos Descubrimiento “Jesús y la Libertad” (5 historias) en casas/tiendas; bendición de hogares/negocios cuando se invite; oración de renuncia voluntaria solo a petición. (4) Red de Comunidades de Shalom con ex-practicantes como mentores; fondo rotatorio para cortar gastos en “trabajos” y cubrir necesidades reales. (5) Campaña narrativa “Más vida, menos miedo” (testimonios y arte comunitario sin nombrar grupos/prácticas).
🔁 Perseverar y reevaluar: # grupos de descubrimiento y Comunidades de Shalom; # hogares que voluntariamente dejan “trabajos” y reciben bendición pastoral; gasto familiar desplazado de “servicios espirituales” a necesidades reales; auto-reporte de miedo/esperanza; testimonios documentados de libertad/cuidado. Con evidencias, se afinan oraciones (de contención a consolidación), se forman nuevos lideres y se multiplican Comunidades de Shalom.
Epilogo: Guerra Espiritual Integral como Estilo de Vida y Estrategia Misionera Urbana

Como vimos a lo largo de este ensayo, la guerra espiritual integral no es un episodio ni una campaña intermitente: es un estilo de vida y una estrategia sostenida para la ekklesia que habita y sirve en ciudades heridas. En contextos donde la opresión espiritual se entrelaza con sistemas de injusticia y narrativas que normalizan la violencia, no bastan reacciones puntuales: se requiere una praxis constante, con la mirada fija en Cristo y los pies firmes en el barro de la ciudad, viviendo la tensión entre lo ya consumado en la cruz y lo que todavía no alcanza su plenitud.
Esa praxis, toma forma en un ciclo dinámico de cinco movimientos —diagnosticar, discernir, interceder, actuar y perseverar/reevaluar— que mantiene a la comunidad atenta a la realidad, a los cambios en el campo de batalla, a las oportunidades del Reino que se abren de maneras inesperadas, alineada con el Espíritu y activa en la transformación de su entorno. Cada pilar alimenta al siguiente: un diagnóstico honesto conduce a un discernimiento más certero; el discernimiento informado impulsa intercesión estratégica; la intercesión abre paso a acciones concretas que encarnan el shalom de Dios; y la acción genera aprendizajes que reinician el diagnóstico y el discernimiento.
La misión no es “rescatar almas” para un cielo lejano, sino anticipar en la historia la restauración integral que Dios traerá al final. Como recuerda N. T. Wright, la resurrección inaugura la nueva creación y nos llama a “construir para el Reino” en el presente, sabiendo que nada hecho en el Señor es en vano (1 Co 15:58). Cada acto de justicia, cada oración, cada reconciliación, cada acción concreta es parte de esa edificación que apunta hacia la plenitud del Reino.80 Además, al cultivar prácticas públicas de alegría, creatividad y convivencia que anticipan el shalom, la ekklesia fortalece la confianza social, la salud mental comunitaria, la protección de la niñez, los vínculos intergeneracionales y la reducción de estigmas, generando anticuerpos frente a la violencia; así, la ciudad deviene también taller de nueva creación y “campo de juego” de Dios, no solo campo de batalla.
Por eso, la oración e intercesión es mucho más que devoción privada: es el clamor que autoriza y acoge la intervención de Dios en la tierra,81 siempre unido a la obediencia y acción concreta que encarna la voluntad de Dios. Separarlas produce un cristianismo incompleto: la oración sin acción corre el riesgo de volverse evasión espiritual; la acción sin oración se agota en activismo carente de poder transformador.
El llamado es a una ekklesia vigilante y discerniente que no solo reaccione a crisis o ataques, sino que se anticipe a las estrategias del enemigo, detecte patrones de opresión, desmonte ídolos, rompa ciclos de chivo expiatorio, protege a las personas por incluir salvaguardas éticas y cuidado integral, confronte los poderes con la verdad y el amor de Cristo, firmes en que “mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo” (1 Jn 4:4), y anticipa públicamente y alegremente la nueva creación.
En última instancia, la guerra espiritual integral es participación en la Missio Dei, donde el Padre, por medio del Hijo y en el poder del Espíritu, reconcilia todas las cosas (Col 1:20). No luchamos para evitar una derrota inevitable, sino para encarnar una victoria ya asegurada en la cruz y ratificada en la resurrección, viviendo, orando y actuando con la certeza de que la luz ya brilla en las tinieblas y que estas no podrán vencerla (Jn 1:5).
Que cada diagnóstico, cada discernimiento, cada intercesión, cada acto y cada re-evaluación sean un anticipo del día en que “la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvéh como las aguas cubren el mar” (Hab 2:14). Hasta entonces, la ekklesia camina entre cielo y tierra como signo, anticipo e instrumento del Reino, combatiendo no para sobrevivir, sino para manifestar en la ciudad el shalom del Rey; y, al librar esta guerra de manera integral, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella (Mt 16:18). En suma, en la ciudad disputada la ekklesia está para encarnar—en palabra y obra—la victoria del Rey, volviéndola en “campo de juego” hasta que el shalom cubra las calles como las aguas cubren el mar.
Apéndice
Glosario de Términos
Armas de la luz. Medios santos y no coercitivos con los que la ekklesia combate: verdad, oración, arrepentimiento, perdón, generosidad, hospitalidad, servicio, búsqueda de justicia y paz. Incluye prácticas concretas como ayuno, contabilidad transparente, mediación de conflictos, acompañamiento pastoral y denuncia responsable. Contrasta con “armas de carne” (manipulación, intimidación, imposición, control, rumor, clientelismo, violencia), recordando que el método comunica el mensaje.
Christus Victor. La cruz como victoria pública de Cristo sobre poderes, pecado y muerte; su resurrección inaugura la nueva creación. La misión fluye desde una victoria recibida, no desde ansiedad o control: se sirve con valentía, esperanza y mansedumbre, anunciando y encarnando el Reino. Esta certeza sostiene la perseverancia: las “puertas del Hades” no prevalecerán contra una ekklesia que combate con armas de la luz.
Discernimiento comunitario. Escucha al Espíritu en comunidad, probando todo por la Escritura, los frutos y la voz de los más vulnerables. Evita el “solista espiritual” y el mesianismo del líder; corrige sesgos mediante contraste de perspectivas (pastoral, teológica, técnica, comunitaria). Se documenta, se revisa con regularidad y se traduce en decisiones prudentes antes de actuar.
Ekklesia. Literalmente: Asamblea de ciudadanos convocados para buscar el bien de la ciudad. Bíblicamente: Comunidad de fe que se entiende como embajada del Reino y, bajo el señorío de Cristo, encarna un orden alternativo y visible en la vida cotidiana de la ciudad. No se reduce al culto dominical: convoca, forma discípulos y envía a sus integrantes para buscar el shalom de la ciudad mediante hospitalidad, servicio, justicia y reconciliación. Se expresa en prácticas públicas y renuncia a métodos de control o imposición.
Estructuras de pecado. El pecado institucionalizado en sistemas, normas y mercados que normalizan exclusión y violencia (usura, sobornos, desinformación, racismo, gentrificación expulsiva, trata de personas). Enfrentarlo exige conversión personal y “metanoia organizacional”: auditorías éticas, transparencia, protección a denunciantes, incidencia pública, reformas legales y cultura de rendición de cuentas. Se combate a la vez en el corazón, en la comunidad y en las políticas.
Fortalezas (2 Co 10:3–5). Patrones mentales, hábitos culturales y narrativas que sostienen la opresión (p. ej., “aquí nadie cambia”, machismo, racismo, meritocracia sin misericordia, culto al éxito). Se derriban nombrándolas, renunciando a ellas y reemplazándolas con la verdad del evangelio y prácticas coherentes que renuevan la mente y transforman relaciones y estructuras. Requiere catequesis contextual, disciplinas comunitarias y, cuando corresponde, reformas institucionales.
Idolatrías públicas y regímenes de mentira. Las ciudades levantan “dioses” de poder, dinero, identidad, seguridad o prestigio. Estas idolatrías generan narrativas que elevan a unos y justifican exclusiones y violencias, hasta institucionalizarse en prácticas, reglamentos y mercados. Así, pobreza y opresión no son solo carencias materiales: expresan regímenes de deshonra sostenidos por mentiras espirituales e ideológicas que despojan a las personas de su dignidad de imagen de Dios,82 normalizando dinámicas que humillan y perpetúan la injusticia, a menudo bajo ideologías seductoras que “corroen la libertad y la dignidad humanas desde dentro”.83
Intercesión estratégica. Ejercicio de autoridad delegada que ora con la Biblia en una mano y el mapa de la ciudad en la otra: escucha los clamores, discierne tiempos y “puertas” (instituciones, barrios, decisiones clave) e integra la oración con pasos de acción. Implica equipos diversos, confidencialidad, evaluación de frutos y cuidado pastoral para evitar triunfalismo, daños o exposiciones innecesarias. La meta no es “eventos potentes”, sino transformación sostenida.
Mapeo de poderes (locales). Identificar cómo operan tronos, relatos, actores y flujos (políticos, económicos, religiosos, criminales, mediáticos) en un territorio. Combina datos duros y escucha barrial: recorridos, entrevistas, revisión de normativas, análisis de cadenas de valor y de narrativas dominantes. Informa la intercesión y orienta intervenciones precisas (p. ej., corredores seguros, alianzas con escuelas, campañas contra usura, mesas de convivencia).
Mecanismo del chivo expiatorio: Sociedades heridas suelen sostener un orden injusto canalizando miedos y frustraciones hacia grupos vulnerables (migrantes, jóvenes de barrios marginados, minorías étnicas o religiosas, personas en situación de calle, etc.), atribuyéndoles la culpa del malestar. Se fabrica así una “paz” falsa que margina a los débiles y deja intactas las estructuras que causan el daño.84 La violencia resultante se presenta, desde las potestades y sus relatos, como “legítima” y necesaria para el bien común, pero perpetúa el ciclo de destrucción que Cristo vino a romper.85 La cruz desenmascara esta lógica: el Inocente sufre la violencia colectiva y, en la resurrección, Dios desvela la mentira que sostiene todo sistema sacrificial.86
Missio Dei. Inicia en el Dios trino: el Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu, y de ese envío nace la ekklesia enviada. La misión, por tanto, nace en Dios y la ekklesia participa de ella—no la “posee”. No es tanto la expansión de una institución, sino la iniciativa divina de reconciliar y restaurar toda la creación bajo el señorío de Cristo (el Reino). La ekklesia participa como señal, instrumento y anticipo del Reino mediante el anuncio del evangelio y la encarnación de obras de justicia, misericordia y sanidad, de manera contextual. Discierne dónde Dios ya está obrando y coopera desde la cruz —en humildad, kenosis y compasión—, evitando tanto el proselitismo manipulador como el activismo ideológico sin oración ni conversión. Su horizonte es escatológico y a la vez local: anticipa la nueva creación en prácticas concretas de paz, reconciliación, cuidado de la creación y transformación de estructuras.
Salvaguardas éticas y cuidado integral. Principios que protegen personas y comunidades en oración y práctica: consentimiento informado, “no hacer daño”, enfoque sensible al trauma, confidencialidad, límites claros de autoridad y derivación a profesionales cuando corresponda. Incluye protocolos para menores, equilibrio de género en equipos, supervisión, registro responsable de casos y evaluación periódica. Descarta el espectáculo, respeta la dignidad y prioriza la seguridad.
Shalom del Reino. Paz integral (espiritual, relacional, social y estructural): más que ausencia de conflicto, es justicia restaurativa y bienestar compartido con Dios, el prójimo, uno mismo y la creación. Se anticipa aquí y ahora en señales pequeñas pero reales—reconciliaciones familiares, disminución de violencias, empleo digno, barrios más hospitalarios—como “brotes de nueva creación”. No es paz a cualquier costo: confronta aquello que degrada la imagen de Dios.
Tronos, Dominios, Principados y Poderes
- Trono: la institución o el “asiento” de poder (Estado, corporación, jerarquía religiosa) desde donde se ejerce autoridad formal (parlamentos, tribunales, juntas directivas, púlpitos). En la antigüedad, se trataba literalmente de una silla elevada desde la cual se impartían órdenes.
- Dominio: la esfera de influencia de ese trono o “asiento de poder” a nivel territorial, cultural, económica o simbólica— y las vidas concretas bajo su influencia. Un trono político puede ejercer dominio sobre un país, pero también sobre su aparato educativo, mediático o militar; del mismo modo, un trono económico puede extender su dominio más allá de una ciudad hacia cadenas de suministro globales o mercados internacionales.
- Principado: la persona que ocupa el cargo (emperador, presidente, alcalde, director). Aunque los rostros cambian, el “trono” permanece. Esta categoría es clave porque recuerda que detrás de las instituciones siempre hay rostros humanos que toman decisiones y ejercen autoridad, aunque son reemplazables.
- Poderes: el andamiaje que legitima y sostiene la autoridad: ideologías, reglas, tradiciones, narrativas, marcos legales que legitiman y sostienen la autoridad del trono y del principado (constituciones políticas, contratos, discursos mediáticos, dogmas y creencias culturales o religiosos).
Notas Finales
- John Howard Yoder, The Politics of Jesus (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), 146–155 ↩︎
- Robert C. Linthicum, City of God, City of Satan: A Biblical Theology of the Urban Church (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 35–40. ↩︎
- Walter Wink, Naming the Powers: The Language of Power in the New Testament (Philadelphia: Fortress, 1984), 5–10; Walter Wink, Engaging the Powers: Discernment and Resistance in a World of Domination (Minneapolis: Fortress, 1992), 24–31. ↩︎
- N. T. Wright, Surprised by Hope (New York: HarperOne, 2008); Christopher J. H. Wright, The Mission of God (Downers Grove: IVP Academic, 2006). ↩︎
- Hendrikus Berkhof, Christ and the Powers (Scottdale: Herald Press, 1977), 10–19. ↩︎
- N. T. Wright, How God Became King; Jesus and the Victory of God. ↩︎
- Raymund Schwager, Jesus in the Drama of Salvation: Toward a Biblical Doctrine of Redemption, trans. J. G. Williams and P. Haddon (New York: Crossroad, 1999), 110. ↩︎
- Como subraya Greg Boyd, el Reino “se parece a Jesús” y no se identifica con estructuras estatales ni ideologías; sus medios son cruciformes (poder-por-debajo) y no coercitivos (poder-por-encima). Greg Boyd, “Two Kingdoms,” ReKnew (blog), 4 de julio de 2017, https://reknew.org/2017/07/two-kingdoms/, consultado el 4 de septiembre de 2025. ↩︎
- Greg Boyd, The Cross and Cosmic Warfare, March 25, 2016, ReKnew, https://reknew.org/2016/03/the-cross-and-cosmic-warfare/. ↩︎
- Ray Bakke, A Theology as Big as the City (Downers Grove, IL: IVP, 1997), 77. ↩︎
- Desde ~2010 opera una marea populista global que no es solo un repertorio de tácticas autoritarias, sino un clima cultural que erosiona normas cívicas. Como cosmovisión de servicio completo, el populismo no ofrece solo políticas: provee sentido, moral y pertenencia —una “forma de ser”— con guiones claros de nosotros/ellos, códigos de masculinidad/feminidad y promesas de restauración. Su relato maestro es “las élites nos traicionaron”: se aplica a la migración (“no se autorregularon”), a las universidades (“autoritarismo blando”), a los medios y a las instituciones en general, ofreciendo a los adherentes una lente coherente y una comunidad moral. Es adhesivo porque confiere estatus y solidaridad (quiénes somos), agravio y antagonista (quién nos dañó) y rituales (medios afines, mítines, símbolos, estilos de vida) que alinean la vida cotidiana con una causa superior. Además, este imaginario suele ser cooptado por liderazgos que redirigen la mirada horizontalmente —a “culpables” a la izquierda o a la derecha: migrantes, académicos, minorías, periodistas, liberales, conservadores— en lugar de invitar a mirar verticalmente las relaciones de poder (arriba/abajo): concentración de riqueza y datos, captura regulatoria, oligopolios, financiamiento opaco. Así, el agravio se canaliza en chivos expiatorios y no en estructuras que reproducen desigualdad, lo cual preserva intereses de cúpula, normaliza medidas excepcionales y legitima orden, identidad y castigo. En la práctica, simplifica problemas complejos en eslóganes que movilizan, pero no transforman las condiciones que hacen la vida difícil a las mayorías. ↩︎
- Robert C. Linthicum, City of God, City of Satan: A Biblical Theology of the Urban Church (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1991), 37. ↩︎
- David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991), 32, 39-40, 337–40. ↩︎
- Gustaf Aulén, Christus Victor: An Historical Study of the Three Main Types of the Idea of the Atonement (London: SPCK, 1931), 4–5. ↩︎
- Clinton E. Arnold, Three Crucial Questions about Spiritual Warfare (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 112 ↩︎
- Tertullian, The Apology, (ANF 3:36). ↩︎
- Tertullian. De spectaculis 24, in Ante-Nicene Fathers, vol. 3, edited by Alexander Roberts and James Donaldson (Peabody: Hendrickson, 1994), 87. ↩︎
- Ignacio de Antioquía. Carta a los Efesios 20.2, in The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations, edited and translated by Michael W. Holmes, 3rd ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), 188–189. ↩︎
- Justin Martyr, The Second Apology of Justin (ANF 1:191). ↩︎
- Didaché 8, 12, in The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations, edited and translated by Michael W. Holmes, 3rd ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), 349–353. ↩︎
- Andrew B. McGowan, Ancient Christian Worship: Early Church Practices in Social, Historical, and Theological Perspective. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2014. ↩︎
- Justin Martyr, The First Apology of Justin (ANF 1:163) ↩︎
- Peter Brown, Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the West, 350–550 AD. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012; Gary A. Anderson, Charity: The Place of the Poor in the Biblical Tradition. New Haven, CT: Yale University Press, 2013. ↩︎
- Logismoi = pensamientos/insinuaciones que buscan desordenar el corazón que se sintetizan en ocho raíces: glotonería, lujuria, avaricia, tristeza, ira, acedia, vanagloria y soberbia. La lucha consiste en discernir y resistir temprano estos pensamientos mediante vigilancia, oración de Jesús, ayuno, memoria de la Escritura, trabajo manual y acompañamiento espiritual. La meta es la apatheia (ordenamiento de las pasiones) y la ágape. Esta enseñanza pasó a Occidente con Casiano e influyó en la lista medieval de los pecados capitales (Gregorio Magno). Relevancia para la guerra espiritual: nombrar el pensamiento, confesarlo, contradecirlo con virtud y perseverar en humildad. ↩︎
- Se reza de forma repetitiva y atenta, a veces acompasada a la respiración y con cuerda de oración (komboskíni), buscando la hesychía (silencio interior), la vigilancia del corazón y la invocación del Nombre. Sus raíces bíblicas están en la súplica del publicano (Lc 18:13), el “Jesús es Señor” (Flp 2:11) y el “orad sin cesar” (1 Tes 5:17). Existen variantes (“…ten piedad de nosotros”; “Hijo de Dios vivo”), pero el núcleo es el mismo: pedir misericordia y fijar el corazón en Cristo. ↩︎
- Gary Macy, The Banquet’s Wisdom: A Short History of the Theologies of the Lord’s Supper (New York: Paulist Press, 1992), 84. ↩︎
- Eamon Duffy muestra cómo la religiosidad medieval incluía imposiciones uniformes como asiduidad ritual y festividades, que garantizaban la práctica devocional generalizada, mientras que las estructuras del poder eclesial ignoraban o toleraban profundas injusticias sociales siempre que se preservara una piedad externa. Véase The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England c. 1400–c. 1580 (New Haven: Yale University Press, 2005), especialmente los análisis sobre la cultura litúrgica impuesta en páginas como xvi–xvii y los capítulos sobre prácticas populares. Véase también Jean Delumeau, Catholicism between Luther and Voltaire (London: SCM Press, 1977), que describe cómo el contenido coercitivo de la religión oficial reforzó rituales populares mientras se justificaban abusos estructurales bajo la cobertura de religiosidad. ↩︎
- R. I. Moore, The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western Europe, 950–1250. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2007. ↩︎
- Martin Luther, The Bondage of the Will, ed. J. I. Packer and O. R. Johnston (Grand Rapids: Revell, 1957), 85. ↩︎
- Martin Luther, Disputation on the Power and Efficacy of Indulgences (1517), en Luther’s Works, vol. 31, ed. Harold J. Grimm (Philadelphia: Fortress, 1957), tesis 27, 32: “Los que creen que mediante indulgencias obtendrán la salvación serán condenados eternamente junto con sus maestros.”; Ulrich Zwingli, De vera et falsa religione commentarius (Zúrich, 1525): “Se ha enseñado que en la misa yace escondido un poder mágico, pero es solo la Palabra de Dios lo que da vida y fe.” ↩︎
- The Heidelberg Catechism (1563), accessed September 1, 2025, https://www.crcna.org/welcome/beliefs/confessions/heidelberg-catechism; The Westminster Larger Catechism (1647), accessed September 1, 2025, https://thewestminsterstandard.org/westminster-larger-catechism/ ↩︎
- John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), IV.1.9 y IV.1.19: “Dios ha ordenado la predicación de su Palabra y el uso de los sacramentos como instrumentos mediante los cuales comunica a los creyentes la vida de Cristo.” ↩︎
- Lutero escribió himnos como Ein feste Burg ist unser Gott (“Castillo fuerte es nuestro Dios”), entendiendo el canto como arma espiritual para formar la fe de la comunidad. ↩︎
- John Knox et al., The First Book of Discipline (1560), online ed., Free Presbyterian Church of Scotland, “For the Schools” (lines 129–31), “The Fifth Head—Concerning the Provision for the Ministers…” (lines 203–5), and “The Seventh Head—Of Ecclesiastical Discipline” (line 212), https://www.fpchurch.org.uk/about-us/important-documents/the-first-book-of-discipline-1560/ (accessed September 1, 2025). ↩︎
- Alister E. McGrath, Reformation Thought: An Introduction, 4th ed. (Oxford: Blackwell, 2012), 115–128. ↩︎
- W. D. J. Cargill Thompson, “The ‘Two Kingdoms’ and the ‘Two Regiments’: Some Problems of Luther’s Zwei-Reiche-Lehre,” Journal of Theological Studies 20 (1969); Miroslav Volf, A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good (2011). ↩︎
- J. Mark Beach, “A Tale of Two Kingdoms,” Mid-America Journal of Theology 25 (2014); Samuel Escobar, The New Global Mission: The Gospel from Everywhere to Everyone (IVP, 2003) ↩︎
- Consolación designa todo aumento de fe, esperanza y caridad con gozo interior que atrae hacia Dios (paz, lágrimas por amor, impulso a los bienes espirituales); desolación es lo contrario: oscuridad del alma, turbación, inclinación a lo bajo y tristeza que separa del Creador. Estas reglas orientan a aprovechar la consolación y resistir la desolación sin mudar propósitos, discerniendo su origen y fruto. Cf. Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, nn. 316–328 (Reglas para la primera semana) y 329–336 (Reglas para la segunda semana) ↩︎
- Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, ed. Ignacio Iparraguirre (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1969), §§313–336. ↩︎
- Teresa de Ávila, El libro de la vida, en Obras completas, ed. Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1962), caps. 8–15.; Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, en Obras completas, ed. Eulogio Pacho (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1991), I.5–7. ↩︎
- Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi iussu editum (Roma: Typis Vaticanis, 1614), tit. XI, De exorcizandis obsessis a daemonio. ↩︎
- Pedro Arrupe, “Hombres para los demás: Educación para la justicia,” discurso al X Congreso Internacional de Antiguos Alumnos de Colegios Jesuitas de Europa, Valencia, 31 de julio de 1973; Compañía de Jesús, Congregación General 32 (Roma, 1974–1975), Decreto 4, “Nuestra misión hoy: el servicio de la fe y la promoción de la justicia.” También cf. San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, [230]: “el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras.” ↩︎
- Michael Sattler et al., “The Schleitheim Confession” (1527), esp. art. VI “Concerning the Sword” and art. VII “Of the Oath,” trans. J. C. Wenger, accessed September 2, 2025, https://courses.washington.edu/hist112/SCHLEITHEIM%20CONFESSION%20OF%20FAITH.htm. ↩︎
- John Wesley and Charles Wesley, Hymns and Sacred Poems (London: William Strahan, 1739), “Preface,” p. ix, Duke Center for Studies in the Wesleyan Tradition, accessed August 29, 2025, https://divinity.duke.edu/sites/default/files/documents/04_Hymns_and_Sacred_Poems_%281739%29_mod.pdf ↩︎
- John Wesley, The Nature, Design, and General Rules of the United Societies (1743), online ed., UMC Discipleship, accessed August 29, 2025, https://www.umcdiscipleship.org/resources/the-general-rules ↩︎
- Phoebe W. Palmer —Five Points Mission (Nueva York, 1850) como misión urbana entre los más pobres (alfabetización, asistencia, reforma moral, ministerio de mujeres), Britannica, consultado el 2 de septiembre de 2025, https://www.britannica.com/biography/Phoebe-Worrall-Palmer; Wesleyan Methodist Connection (1843) —denominación abolicionista nacida de convenciones anti-esclavistas que rompieron con la tibieza institucional, The Wesleyan Church, “Antislavery Roots,” consultado el 2 de septiembre de 2025, https://www.wesleyan.org/antislavery-roots; Free Methodist Church (1860) —abolicionista y contra los pew rents (asientos de pago) para garantizar acceso igualitario a los pobres, FMCUSA, “History of the Free Methodist Church,” consultado el 2 de septiembre de 2025, https://fmcusa.org/history; Church of the Nazarene (1895) —fundación en Los Ángeles (Bresee/Widney) con misión explícita a los pobres urbanos, USA/Canada Region—Church of the Nazarene, “Our History,” consultado el 2 de septiembre de 2025, https://home.snu.edu/~hculbert/nhistory.htm ↩︎
- C. Peter Wagner, Confronting the Powers: How the New Testament Church Experienced the Power of Strategic-Level Spiritual Warfare (Ventura, CA: Regal, 1996), 17. ↩︎
- Sobre la soberanía de las esferas: formulada por Abraham Kuyper (1837–1920)—teólogo, periodista y estadista neerlandés, fundador de la Vrije Universiteit de Ámsterdam y primer ministro (1901–1905)—, y desarrollada por el neocalvinismo posterior, esta visión sostiene que Dios ha dispuesto ámbitos diferenciados (familia, Estado, mercado, arte, ciencia, iglesia), cada uno con responsabilidades propias y límites recíprocos bajo el señorío de Cristo. De ahí se deriva un pluralismo de principios: en sociedades plurales, el Estado no se vuelve confesional ni una esfera “absorbe” a las demás, sino que garantiza un terreno justo para que diversas comunidades contribuyan al bien común. La participación cristiana es vocacional y no coercitiva: apela a la gracia común, a la deliberación democrática y a la persuasión pública, y se ejerce con competencia e integridad más que por imposición legal o partidista. En la práctica, esto implica defender la libertad de conciencia, limitar el poder, tejer coaliciones plurales y ofrecer argumentos accesibles en el foro público, encarnando una presencia fiel que busca el shalom de la ciudad sin confundir misión e imposición ni evangelio y captura estatal. Para un desarrollo contemporáneo de estas ideas véase Craig G. Bartholomew, Contours of the Kuyperian Tradition: A Systematic Introduction (IVP Academic, 2021); James W. Skillen, The Good of Politics: A Biblical, Historical, and Contemporary Introduction (Grand Rapids: Baker Academic, 2014) ↩︎
- Desde Vaticano II (Gaudium et Spes, Roma, 1965) y las conferencias de Medellín (1968) y Puebla (1979) hasta Juan Pablo II (Sollicitudo Rei Socialis, 1987; Centesimus Annus, 1991) y el Compendio de la Doctrina Social (2004) ↩︎
- Donal Dorr, Option for the Poor and for the Earth: Catholic Social Teaching. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2012. ↩︎
- La fecundidad de la teología de la liberación se manifiesta en varios niveles. En el plano teológico, amplió el horizonte de la soteriología al vincular la salvación personal con la transformación histórica y social, resituando la praxis liberadora dentro del proyecto reconciliador del Reino de Dios. En el ámbito pastoral, revitalizó el compromiso de la Iglesia con los pobres e inspiró la creación de comunidades eclesiales de base (CEBs), nuevas formas de ministerio laical y un sentido renovado de responsabilidad social cristiana. Incluso sus críticos dentro del magisterio reconocieron ese aporte. Juan Pablo II, en su Discurso inaugural de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 28 de enero de 1979), afirmó que “la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica” y que “la liberación auténtica es obra de la gracia”, valorando la dimensión social del Evangelio aunque advirtiendo contra sus reducciones ideológicas. Benedicto XVI, por su parte, en el Discurso a los Obispos del CELAM (Aparecida, 13 de mayo de 2007), reconoció que “al recordar el deber de la Iglesia de estar del lado de los pobres, la teología de la liberación ha prestado un gran servicio a la conciencia cristiana”, si bien reiteró la necesidad de mantener su centro en Cristo y no en categorías sociopolíticas. ↩︎
- Walter Wink, Naming the Powers: The Language of Power in the New Testament (Fortress, 1984); Unmasking the Powers: The Invisible Forces That Determine Human Existence(Fortress, 1986); Engaging the Powers: Discernment and Resistance in a World of Domination (Fortress, 1992). (Véase también la síntesis popular The Powers That Be, 1998.) ↩︎
- Samuel Escobar, “La responsabilidad social de la iglesia” (ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de Evangelización [CLADE I], Bogotá, Colombia, noviembre de 1969), 13, PDF, consultado el 1 de septiembre de 2025, https://static1.squarespace.com/static/5826b7d0414fb518a2a46459/t/59b3f7bca803bb7536e4d07b/1504966590730/La%2Bresponsabilidad%2Bsocial%2Bde%2Bla%2Biglesia%2B-%2BSamuel%2BEscobar.pdf ↩︎
- Vishal Mangalwadi, Truth and Transformation: A Manifesto for Ailing Nations (Seattle: YWAM Publishing, 2009), 23. ↩︎
- En este mismo tono, el filósofo y teólogo canadiense, James K. A. Smith (Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation, Baker Academic, 2009), subraya que la disputa pública es también una batalla de amores. Siendo que somos “animales litúrgicos”, las “liturgias culturales” (centros comerciales, pantallas, marcas, estadios) moldean nuestros deseos e imaginarios. Por eso, la ekklesia está llamada a responder no solo con argumentos, sino con contraliturgias que educan el amor: adoración y Eucaristía, hospitalidad, descanso sabático, generosidad y prácticas de justicia que reentrenan el corazón para el Reino y se traducen en hábitos públicos (economía honesta, comunicación veraz, cuidado del vulnerable). ↩︎
- Con bases en la vision Kuyperiana sobre las distintas esferas de la sociedad, el origen de la 7M suele atribuirse a Loren Cunningham (fundador de Juventud con una Misión) y Bill Bright (fundador de Campus Crusade for Christ), quienes, en 1975, en encuentros distintos, pero casi simultáneos, afirmaron haber recibido de Dios una visión acerca de siete esferas clave para la transformación de las naciones. Posteriormente, líderes como Lance Wallnau popularizaron la propuesta durante las primeras décadas del siglo XXI: Lance Wallnau and Bill Johnson, Invading Babylon: The 7 Mountain Mandate (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2013), 9–15. ↩︎
- En su mejor versión, este impulso (tal como lo presenta la propuesta 7M) se concreta en discipulado público y participación cívica no coercitiva —políticas orientadas al bien común, integridad en negocios y gobierno, combate a la corrupción, comunicación veraz, educación que dignifica. ↩︎
- Michael L. Brown, Jezebel’s War with America: The Plot to Destroy Our Country and What We Can Do to Turn the Tide (Charisma House, 2019), 185. ↩︎
- Walter Brueggemann, Genesis (Westminster Bible Companion; Louisville: Westminster John Knox Press, 2010), 42–43. Brueggemann subraya que el “dominio” no debe leerse como dominación, sino como cuidado pastoral y reflejo del gobierno compasivo de Dios sobre la creación; N. T. Wright, After You Believe: Why Christian Character Matters (New York: HarperOne, 2010), 69–72. Wright sostiene que la autoridad humana en Génesis debe entenderse como responsabilidad de cultivar y cuidar la creación en nombre del Creador, en contraste con lecturas que la convierten en licencia para dominarla o manipularla. ↩︎
- Leah Payne and Matthew D. Taylor, “The Seven Mountain Mandate,” in Charismatic Revival Fury: The New Apostolic Reformation, the American Church, and Politics (New York: Oxford University Press, 2024), 211–15. ↩︎
- Término popularizado por C. Peter Wagner en los años 1990 ↩︎
- C. Peter Wagner, Dominion! How Kingdom Action Can Change the World (Grand Rapids: Chosen, 2008), 31–45 ↩︎
- Brad Christerson and Richard Flory, The Rise of Network Christianity: How Independent Leaders Are Changing the Religious Landscape (New York: Oxford University Press, 2017), 41–56. ↩︎
- Vinoth Ramachandra, Faiths in Conflict? Christian Integrity in a Multicultural World (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999), 154. ↩︎
- Greg Boyd, “Two Kingdoms,” ReKnew (blog), 4 de julio de 2017, https://reknew.org/2017/07/two-kingdoms/, consultado el 4 de septiembre de 2025. ↩︎
- Dean Sherman, Spiritual Warfare for Every Christian (Seattle: YWAM Publishing, 1995), 101. ↩︎
- Vishal Mangalwadi, Truth and Transformation: A Manifesto for Ailing Nations (Seattle: YWAM, 2009), 101–106. ↩︎
- En contextos urbanos latinoamericanos, este diagnóstico debe incluir un mapeo honesto de los “poderes locales” que moldean la vida de la ciudad:
– Políticos: redes de clientelismo, corrupción y control territorial.
– Económicos: monopolios, economías ilícitas, sistemas que excluyen y empobrecen.
– Religiosos: prácticas sincréticas, espiritualidades alternativas o distorsionadas que reclaman lealtad indebida.
– Culturales: narrativas que normalizan la violencia, el machismo, el racismo o el consumismo. ↩︎ - Nombrar los ídolos es parte esencial del diagnóstico: la nación absolutizada, la seguridad idolatrada, el progreso convertido en fin último, la familia cerrada como refugio exclusivo, el partido político elevado a salvador. Como advierte Walter Wink, lo que no se nombra no se puede confrontar; y como muestran las ciudades bíblicas, desde Babel hasta Babilonia, todo poder humano que no se somete a Cristo tiende a absolutizarse y convertirse en opresor. ↩︎
- El diagnóstico también debe identificar los mecanismos de chivo expiatorio que operan en la ciudad: migrantes acusados de “robar trabajos”, jóvenes pobres tratados como amenaza, minorías religiosas presentadas como peligrosas. René Girard mostró que esta estrategia busca una paz falsa, preservando intactas las estructuras injustas. ↩︎
- Discernir en comunidad implica hacerse preguntas incómodas:
– ¿Qué narrativas o ideologías están moldeando la ciudad en contra del diseño de Dios?
– ¿Dónde la cruz de Cristo está desmantelando mentiras colectivas?
– ¿Qué heridas no reconocidas están alimentando ciclos de violencia?
– ¿Qué “trabajos” espirituales, alianzas ocultas o prácticas idolátricas están buscando dominio territorial? ↩︎ - Lam 3:19–26; Dn 9:3–19; Ez 37:1–14; Jer 29:7 ↩︎
- John Dawson, “Taking Our Cities for God,” Last Days Ministries, consultado el 5 de septiembre de 2025, https://www.lastdaysministries.org/Groups/1000087754/Taking_Our_Cities.aspx. Last Days Ministries; La tradición de 24-7 resume esta práctica como “confesar ante Dios los pecados de nuestra familia, iglesia y nación” para clamar por derramamiento del Espíritu sobre un pueblo o ciudad: 24-7 Prayer, “Prayer Tool: Identificational Repentance,” Prayer Course (PDF, 2019), consultado el 3 de septiembre de 2025, https://downloads.24-7prayer.com/prayer_course/2019/resources/pdfs/26%20Identificational%20Repentance.pdf ↩︎
- Ed Silvoso, Prayer Evangelism: How to Change the Spiritual Climate over Your Home, Neighborhood, and City (Ventura, CA: Regal Books, 2000), 43, PDF, consultado el 2 de septiembre de 2025, https://usercontent.one/wp/lms.fibibleinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Prayer-Evangelism_-How-to-Chang-Ed-Silvoso.pdf. ↩︎
- La ekklesia debe también establecer límites explícitos frente al vigilantismo espiritual —acciones que intentan sustituir el rol de las autoridades civiles— y, en cambio, optar por la colaboración responsable con autoridades civiles cuando hay delitos o riesgos de seguridad. Interceder con este enfoque significa rechazar toda manipulación, coerción o ritualismo supersticioso disfrazado de “guerra espiritual”. Así, la intercesión se mantiene fiel al carácter de Cristo y protege tanto a la comunidad como al testimonio cristiano (Ez 22:30; Mt 18:6; 1 Co 14:26,40) ↩︎
- Expresión popularizada por Myles Munroe, Understanding the Purpose and Power of Prayer (New Kensington, PA: Whitaker House, 1997), 17. ↩︎
- Gregory A. Boyd, Satan and the Problem of Evil (Downers Grove: InterVarsity Press, 2001). ↩︎
- Pete Greig nos recuerda que la oración nos saca del refugio: “no vivamos en holy huddles; entremos a los lugares rotos para que el Reino irrupta ahí.” Heather Bellamy, “Dirty Glory: Pete Greig on answered prayer and partnering with God,” Cross Rhythms, 24 de noviembre de 2016,https://www.crossrhythms.co.uk/articles/life/Dirty_Glory_Pete_Greig_on_answered_prayer_and_partnering_with_God/59205/p2/, consultado el 1 de septiembre de 2025. ↩︎
- Gá 6:9; Heb 12:1–3; Hch 16:6–10 ↩︎
- N. T. Wright, Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church. New York: HarperOne, 2008, 208–209; 218–244. ↩︎
- Myles Munroe, Understanding the Purpose and Power of Prayer (New Kensington: Whitaker House, 2002), 33. ↩︎
- Jayakumar Christian, God of the Empty-Handed: Poverty, Power and the Kingdom of God (Monrovia, CA: MARC, 1999), 69–72. ↩︎
- Robert J. Spitzer, Healing the Culture: A Commonsense Philosophy of Happiness, Freedom, and the Life Issues (San Francisco: Ignatius Press, 2000), 47. ↩︎
- René Girard, I See Satan Fall Like Lightning (Maryknoll: Orbis Books, 2001). ↩︎
- Raymund Schwager, Jesus in the Drama of Salvation: Toward a Biblical Doctrine of Redemption (New York: Crossroad, 1999). ↩︎
- Col 2:15; Ef 2:14–16 ↩︎
Directorio de imágenes
- “The Flight of the Prisoners”, Jacques Joseph Tissot, Dominio Público, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg#/media/Archivo:Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg
- “Las siete obras de misericordia“, Frans Francken el Joven1605, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22484499
- “Huelga de Dolores. Ciudad de Guatemala“, 2009, Adels, CC BY-SA, Attribution 2.0 Generic https://www.flickr.com/photos/adels/3409740221/
- Caminata INJUVE “Bellas Artes”, Gobierno CDMX, Dominio Público, https://flickr.com/photos/140660272@N07/35900130961
- “Police Officer Arresting a Man in Yellow Shirt”, Kindel Media, Pexels. https://www.canva.com/photos/MAEdIF_Ei8E/
- “Barrio 31. Futbol“, Nanu.gal, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barrio_31_Futbol.jpg, via Wikimedia Commons